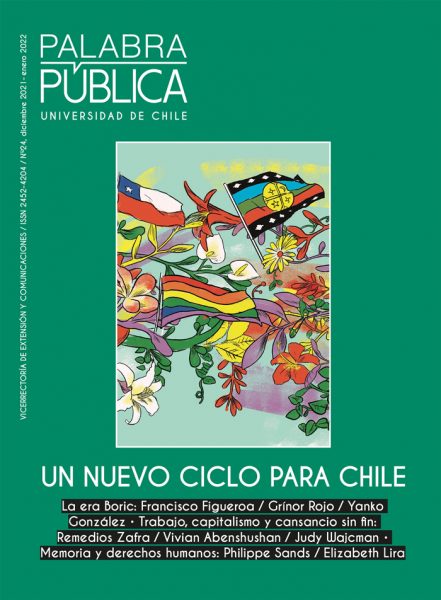A través de una escritura donde converge la prosa poética con poemas en verso libre, se enlaza la construcción del yo y la filiación femenina con la reflexión en torno a la palabra. Reclamar el derecho a decirlo todo (Santiago: Del Pez Espiral, 2017) de Julieta Marchant es un libro ensayístico, de corte filosófico, orientado a interrogarse y reflexionar en torno a lo que resulta primordial, originario. Esto significa una intersección entre el equilibrio y la catástrofe, la posesión y la pérdida, la presencia y la ausencia, el deseo y la falta, lo posible y lo imposible.
El cruce entre narrativa y lírica propone afirmación y constatación; además, un contexto donde se inscribe un conjunto de femeninos: la hablante, su madre, la psicoanalista, la abeja reina. Este circuito femenino lo identifico como una vertiente de filiación laboriosa, de pertenencia, impulsado por un extravío de lo masculino coordinado por la voz lírica que se conecta con la función materna ejercida ya sea por la madre, las abejas y la generación de palabras, interrogantes y sentidos. Se establece, así, una estructura de retroalimentación, donde leer se confirma como acto inaugural que concita existencia y muerte.
Marchant elabora una narrativa intervenida con poemas; o bien podría ser a la inversa, una poemática intervenida con narratividad. Esto permite identificar la convergencia de formatos literarios o encuadres que se activan en función de los centros, la filiación femenina y metaliteraria. Una de las primeras interrogantes de la voz lírica se refiere al lenguaje de las cosas y la posibilidad de un entorno animado por palabras, donde escuchar sea la primera acción de lectura emprendida. Esto incidiría en el maltrato que afectaría a las palabras en la boca humana, antecedente de la desaparición de una lengua. Así, el yo plantea un mundo de escrituras habladas o sonorizadas, donde leer es el producto del oír; siempre bajo la amenaza de la muerte. La hablante entonces se pregunta: “¿No es acaso morir un modo de perder el derecho a hablar?” (19) para enseguida señalar a modo de respuesta: “Escribir: resistirse a esa prohibición” (ibíd.). La muerte sería el último límite del habla, su advenimiento implicará la pérdida del derecho a hablar. La cita al “derecho” nos remite a una regulación social, una potestad implícita al sujeto que le permitiría decir. Sin embargo, una vez ocurrida la muerte del emisor, se cercena su derecho al habla. La oralidad se vuelve, entonces, fatua, inútil en su función de aminorar la desaparición del sujeto parlante. Por tanto, lo que viene es la aparición de la escritura como resistencia no sólo al silenciamiento sino a la muerte, impuesta por un cuerpo con voz.
“Pensar que nuestro modo de morir depende de las palabras que usemos” (ibíd.) señala la poeta, apuntando a la sanción que tiene la palabra divergente. Morir es dejar de decir, acción que no surge por iniciativa personal, sino de un otro que castiga al sujeto por el sentido de su palabra. Por lo mismo, la palabra establece una relación demiúrgica con el sujeto emisor, le otorga vida, visibilidad, pero también posibilidad de expresar un discurso de dos signos. El discurso adecuado al contexto, al receptor, legitimado para reiterarse, pero también el discurso que transgrede y que será castigado mediante la muerte de la emisora. Ante la represión, la escritura; pero no cualquier escritura, sino aquella desafiante y resistente a la muerte social.
El poemario establece, de tal manera, una ruta donde decir, escribir y “leer y tomar posición” (21), conformando una unidad de sentido sustentada en el riesgo de la desaparición que permite salir del sí misma y aproximarse al otro/a violentado/a: “Pensar que hay tantas muertes como escrituras. Pensar el relacionarse con el otro cuando ha muerto. Pensar en la prioridad de las palabras” (25). La remembranza en torno a la cifra de desaparecidos por la palabra sería equiparable a la cantidad de escrituras. Cada sujeto desaparecido implica una escritura que ha seguido la misma ruta. Sin embargo, cuando se piensa en la posibilidad de “relacionarse con el otro cuando ha muerto” surge nuevamente la resistencia. El desaparecido/muerto al inscribir su decir en la escritura, interrumpe la desaparición, permitiendo con ello la recuperación de su palabra. En esta suerte de progresión que la autora propone en torno a la figura decir-palabra-sonoridad, escritura y aparición versus desaparición, surge la afirmación del deseo, la potencia de resistir a través de un accionar: “Socavar el enmudecimiento del mundo en su totalidad. Socavar la represión que ejecuta el nombre propio. Socavar el impoder (sic) y el desastre del pensamiento. Socavar realidades que acaban haciendo el amor” (25). La anáfora cobra una importancia radical. Y no sólo a nivel rítmico sino en cuanto a insistir en la acción de resistencia. Debilitar la represión que particulariza al sujeto y su malestar implica la inserción del colectivo, como un forma de constatar/romper el individualismo y aproximarse a la desaparición como mal social. El socavamiento, reiterado como un mantra, contra todo lo que aprisiona a la sujeto y la reafirmación de aquello que no está dispuesta a ceder, es sin duda la fuerza más intensa de este poemario, constituyendo precisamente la posibilidad de construcción del lugar del habla, del decir.
Y ese lugar no es abstracto, sin historia, sin territorio. Resulta inevitable establecer un contrapunto con la historia del país; en específico, con la censura durante y después de la dictadura, con el modo de operar del campo literario que segrega cualquier voz disidente. La voz lírica opta por asumir el riesgo de la palabra, recusando a través de la escritura la imposición de toda ley mordaza.
Una vez reconocido el gesto autoral, desde donde la poeta habla, se define el poema: “Acaso es el poema: una raudal de palabras que se tropiezan, conforman una figura por un instante y luego retornan al caos que las hizo aparecer” (23). El adverbio que abre el enunciado le otorga un necesario matiz anti definición. Rechazo a la afirmación, más posibilidad que fin de ruta, donde las palabras animadas “se tropiezan” conformando un territorio de sentido mínimo, transitorio, para luego desarmar el territorio, la forma, el sentido, retornando al caos, al tropiezo. Esto implica la transitoriedad del sentido lector, inserto en un género o estado de poesía, donde atrapar el sentido no sea más que un aparecer sometido al imperio del sinsentido, al igual que el decir, subyugado por la desaparición, pero al mismo tiempo, firme por imponer su derecho a decirlo todo.