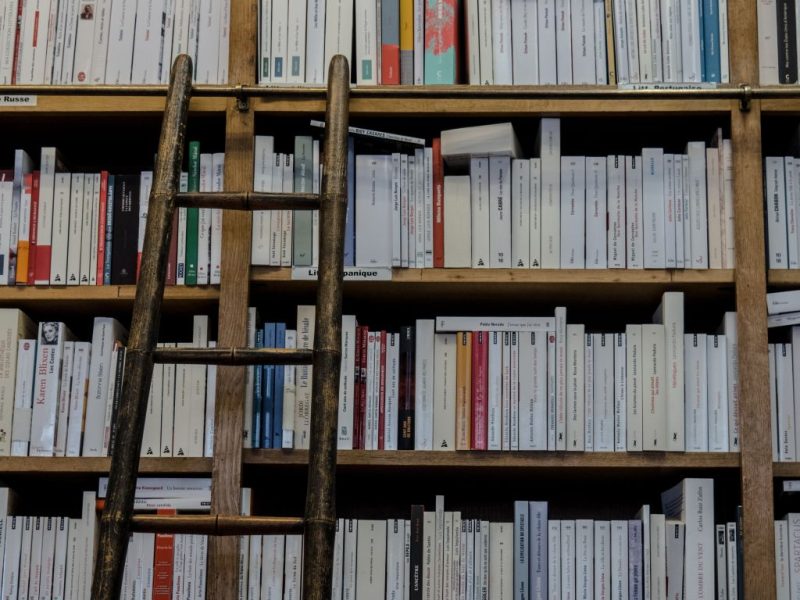Un espacio ganado es la primera exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Gloria Camiruaga (1940-2006), la artista y videasta chilena que “desarrolló un trabajo singular, una mirada específica que optaba por dar visibilidad a aquello a lo que ni siquiera las fuerzas de oposición prestaban atención (o si lo hacían, era con incomodidad): las prostitutas, las pobladoras, las artistas, los homosexuales, las travestis”, dice Diego Parra sobre su obra.
Por Diego Parra
Si el cine es la “fábrica de los sueños”, el video es el testigo poco glamoroso de la realidad. Durante los años 70 aparecieron una serie de formatos de video que permitieron a distintos creadores, por primera vez, entrar en contacto directo con la realidad social y registrarla mediante cámaras portátiles que hacían innecesaria la preparación de un set, el aprendizaje de algún guion o incluso la actuación, ya que la cámara pasó a ser igual que un ojo. La imagen de la gente, de la calle, de la sociedad, cabía ahora en una cinta magnética y podía ser distribuida ilimitadamente para su estudio y difusión.
En este contexto de apertura creativa y nueva consolidación de la imagen en movimiento, Gloria Camiruaga (1940-2006) forjó su trabajo en video, y a eso hay que sumar, además, que fue en el Chile de la dictadura (en 1980 fue a estudiar videoarte a Estados Unidos, donde logró adquirir las técnicas disponibles para trabajar este medio). Si la fotografía había tenido un rol clave en la construcción de una memoria visual del período, el video logró hacer emerger con mayor profundidad lo que realmente ocurría en el país y que no circulaba por los medios oficiales. Tanto así, que muchos de los registros de marchas constituían valiosos documentos que podían ser usados luego en juicios sobre hechos ocurridos durante las jornadas de protestas.
Sin embargo, Camiruaga desarrolló un trabajo singular, una mirada específica que optaba por dar visibilidad a aquello a lo que ni siquiera las fuerzas de oposición prestaban atención (o si lo hacían, era con incomodidad): las prostitutas, las pobladoras, las artistas, los homosexuales, las travestis. Su opción era provocadora y tensaba los límites de lo que se consideraba “libertad de expresión” en los sectores sociales que defendían las banderas de la libertad ante la dictadura.
El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) recibió este año el legado de Camiruaga de parte de su familia, y organizó una retrospectiva llamada Un espacio ganado, que da cuenta del trabajo de preservación y estudio del acervo documental que le corresponde en cuanto institución museal. Y al mismo tiempo, vuelve a poner en circulación materiales poco investigados y que son difíciles de encontrar en la web, dado su origen análogo (gran parte de las piezas son U-matic que fueron digitalizados).
La exposición se organizó en tres salas, que dividen el trabajo de Camiruaga en una sección dedicada a mujeres y “disidencias”; otra relativo a derechos humanos; y, por último, una donde vemos un diario de viaje de la autora en el que su imagen y los paisajes de Chile son protagónicos (el más reciente en términos de producción). A nivel de museografía, el MAC optó por oscurecer las salas para favorecer la proyección de videos y para que las pantallas lograsen sus mejores condiciones (muy bien diseñadas para poder sentarse frente a cada una). Sin embargo, esto implica que todas las cédulas son prácticamente ilegibles. Esto último no es baladí, ya que una exposición que presenta a la investigación como su fuerte termina invisibilizando dicha labor por asuntos tan simples como la falta de luz (el tamaño de cada ficha tampoco ayuda, así como el hecho de que el color de los muros es el mismo que el de las cartulinas con los textos).

Gloria Camiruaga
MAC Parque Forestal
Ismael Valdés Vergara 506, Santiago
Hasta el 20 de abril de 2025
Pasando a las piezas, es interesante constatar cómo el dispositivo de video logra convertir rápidamente a cada una en una suerte de “documento social”, y a la artista en una etnógrafa que, tal como anunció Hal Foster, da lugar-imagen al subalterno por sí mismo, sin mediaciones opresivas (es decir, sin un “otro” que hable por ellos). Cada persona que aparece en los videos logra articular su posición de género y clase con sus propias palabras, desde su propia experiencia, registrada por Camiruaga con la menor intervención posible. O eso creemos. Y es aquí donde las piezas adquieren mayor espesor, puesto que junto con esa aparente neutralidad o inmediatez nos encontramos con edición, música, puestas en escena, etcétera. No es que Camiruaga busque embaucarnos, muy por el contrario, quiere construir televisivamente la imagen de una alteridad ya tramada por una serie de prejuicios, es decir, pre-figurada por los públicos desde sus respectivos puntos de vista. Ningún espectador ve “con los ojos de un recién nacido” (citando a Cézanne), sino que vemos siempre desde un posicionamiento ideológico que la mayoría de las veces desconocemos como tal y simplemente aplicamos como sentido común.
Cuando vemos en “Performance San Martín-San Pablo” la historia dramática de una mujer asesinada por ejercer la prostitución, los acercamientos de cámara, la música de fondo, el montaje con imágenes del barrio, entre otros elementos, nos ayudan a alejarnos de la noción que tenemos del trabajo sexual (moralizante y castigadora), para acercarnos empáticamente a la vida sacrificada de trabajadoras que son excluidas de cualquier relato oficial (pensemos aquí en el movimiento de trabajadores, que a nivel mundial ha excluido a las prostitutas por no considerarlas moralmente aptas). El video, entonces, surge como herramienta y no como mero registro transparente del mundo, y, como tal, puede ayudar a la transformación de la realidad.
Esto último que planteo queda en evidencia con una de las piezas expuestas: “Casa particular” (1990), donde Camiruaga registra la vida de un prostíbulo travesti en San Camilo, que se hizo célebre por un episodio de censura durante la primera exposición del Museo Nacional de Bellas Artes realizada en democracia, titulada “Museo Abierto”. El problema fue que, entre las múltiples imágenes de la pieza audiovisual, había una escena donde una de las protagonistas se realiza “el truco” en cámara (esto es, esconder sus genitales para emular mejor a una mujer). Nemesio Antúnez, director de la institución, solicitó la remoción de la pieza ante el reclamo de una líder de un grupo de scouts que visitó la exposición (este episodio es relatado fantasiosamente por Lemebel en su crónica “La muerte de Madonna”, publicado en Loco afán). Finalmente, otro episodio de censura contra el colectivo “Luger de Luxe” terminó de empañar esta primera exposición, que pasó de ser un símbolo de la libertad conseguida tras el retorno a la democracia, a la supuesta constatación del “libertinaje” de la izquierda que pregonaba el régimen de Pinochet. El episodio de censura comprobó que las visiones sesgadas de la época eran incompatibles aún con estos asuntos, a pesar de que gran parte de la pieza habla sobre la violencia cotidiana que vivió este sector durante la dictadura (y de cómo sus muertos no son contabilizados aún como parte de las víctimas). El momento de los genitales expuestos destruyó todo el intento de sensibilización que estaba operando.
Quisiera uno pensar que este tipo de prejuicios ya han desaparecido ―a más de 30 años de ocurridos los hechos―, pero la señalética de “Precaución: contenido sensible” en la entrada de la exposición me hace dudarlo. Quizá el video sigue siendo peligrosamente cercano a la realidad, más que a los sueños.