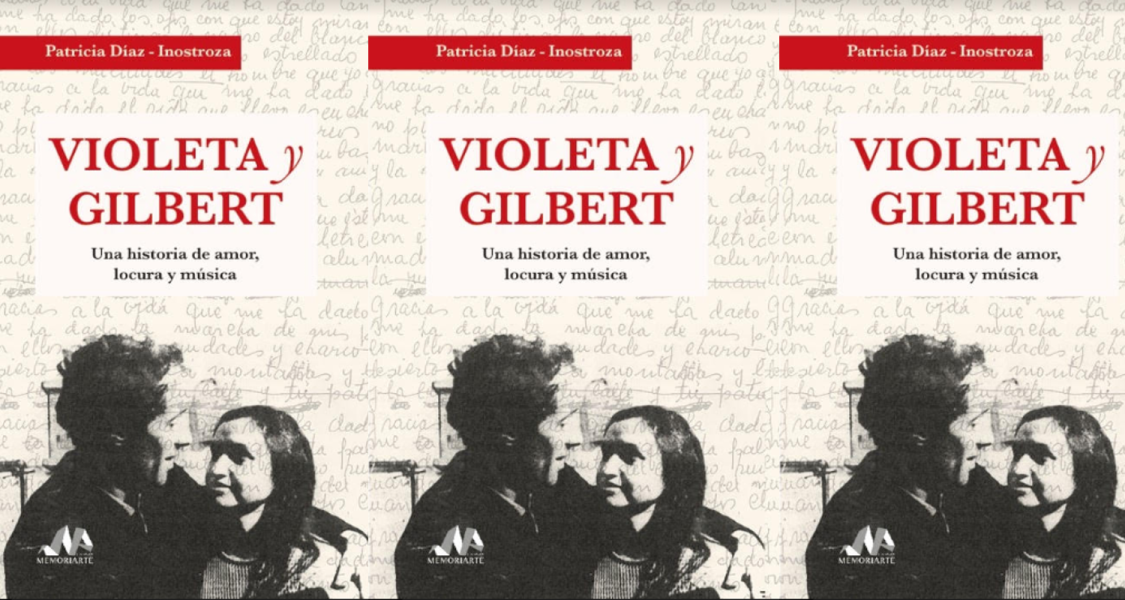«En tiempos en que la muerte es cotidiana y las cifras de fallecidos pierden sentido, quizá es pertinente preguntarse por la forma en que las obras de arte mueren también. Su fin se da cuando dejamos de verlas y de reconocernos en ellas, no solo cuando son físicamente destruidas», escribe Diego Parra a propósito de la exposición La muerte y otras miserias. Reflexiones sobre lo poshumano, de la artista argentina Mariana Najmanovich, que estuvo hasta diciembre en el MNBA.
Por Diego Parra
El deseo por preservarnos eternamente nos ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías que prometen hacernos vivir más y retrasar el envejecimiento. Pareciera que desde las ciencias médicas se invierte tanto o más tiempo en crear tratamientos para darle término a la decrepitud, que en dar soluciones a enfermedades crónicas como la diabetes o algunas formas de cáncer. Es curioso cómo esta lucha contra el tiempo adquiere un carácter poshumano, ya que muchos de los métodos que encubren el desgaste natural del cuerpo pasan por trabajarlo como una masa moldeable. Un ejemplo es la serie Botched, donde un par de cirujanos plásticos intervienen a personas que desean arreglar partes de su cuerpo. La mayoría de las consultas terminan con los médicos dibujando esquemas sobre la piel y explicando lo fácil que es convertir a alguien en una nueva versión de sí mismo. Esto ocurre también en el quirófano, donde solo vemos cómo el cirujano, cual ingeniero, resuelve cómo mover las “partes humanas” para que una vez cicatrizado todo, se vea bien.
Este imaginario médico puede ser bastante inquietante, porque en cuanto sacamos lo humano, lo que queda es el cuerpo como máquina, una estructura compleja que, si se logra descifrar en su mecánica interna, podría ser rápidamente “hackeado”.
Hasta diciembre, en el Museo Nacional de Bellas Artes, se expuso La muerte y otras miserias. Reflexiones sobre lo poshumano, de la artista argentina Mariana Najmanovich, curada por Gloria Cortés Aliaga y compuesta por una serie de pinturas de la autora que fueron contrastadas con una selección de obras de la colección del museo. Este tipo de ejercicio curatorial es bastante común hoy, donde piezas antiguas son puestas a dialogar con otras actuales, de modo que se produzca en el espectador aquello que se ha llamado una “experiencia contemporánea”, en la que el pasado se ve reinterpretado a la luz del presente y viceversa. Podemos cuestionar esta suposición, puesto que el sentido que produce la contigüidad espacial de dos trabajos no genera necesariamente un diálogo exitoso o tan interpelante como para llamarlo “contemporáneo”. En este caso ocurre algo curioso, puesto que las obras de Najmanovich pierden potencia al lado de las pinturas del museo, lo que se produce quizás por el gran contrapunto en cuanto a las dimensiones de las piezas, ya que la artista opta por pequeños óleos sobre papel y tela mientras que el museo se impone con sus grandes soportes y marcos dorados. Hay algo en relación al efecto de presencia de las obras que no cuadra. Es como si los trabajos contemporáneos fueran expulsados de un espacio del que son ajenos, tanto por forma como por contenido.
Najmanovich trabaja una serie de pinturas que impactan por el imaginario de terror “hospitalario”, donde los tonos fríos priman y transportan a espacios de muros blancos iluminados por tubos fluorescentes. Las imágenes evocan una estética similar a la de películas como La mosca (1986), de David Cronenberg, o Re-Animator (1985), de Stuart Gordon, por la mezcla de elementos médicos y tecnológicos con cuerpos humanos que abandonan su humanidad. Quizá esta evocación pop termina viéndose subordinada a los grandes lienzos del museo, que de un modo académico resuelven el asunto de la muerte bajo códigos teatrales y, a su vez, con una técnica que aún hoy sigue seduciendo. Najmanovich exhibe rostros perversos que interpelan al espectador con miradas monstruosas y también otras caras que extrae de fotografías sin identificación.
En el montaje parece haber un ánimo por competir con las obras del museo, como cuando se usan marcos que imitan a los de las pinturas académicas, lo que deprecia en algún grado a las piezas contemporáneas. Esto, porque son tipos de obras distintas, que provienen de paradigmas artísticos distintos, y tratar de omitir esto no contribuye a un diálogo profundo entre las piezas, pues tiende a aplanar sus diferencias naturales. El contrapunto antiguo-contemporáneo no es solo un ejercicio de la pura sensibilidad (del aspecto), es también la tensión entre cosmovisiones disímiles.
Junto con las pinturas de la autora, hay una serie de objetos inquietantes (“Gabinete de piel”), puesto que son una imitación de la piel humana y de algunas partes del cuerpo, como lenguas, orejas, bocas y párpados. La asociación con las películas de terror se hace aún más evidente, ya que las mesas donde están dispuestos pasan inmediatamente a ser identificables con el mobiliario de una morgue. Estas piezas desconciertan más cuando sabemos que muchos de ellos son bienes que se compran y que tienen usos médicos. Algunas de estas imitaciones de piel son superficies para que los estudiantes de medicina practiquen la costura de puntos y también se usan para aprender a tatuar. Lo que perturba es siempre el parecido que puede haber entre la imitación y lo real, especialmente en partes del rostro que son zonas altamente gestuales y que, por ello, se vinculan mucho más con el individuo y su identidad.
Vale la pena aquí recordar una serie de trabajos realizados en 1966 por la artista Valentina Cruz, en particular la pieza “Botiquín de primeros auxilios”, en la que se reproducían en un escaparate médico una serie de bocas abiertas embutidas en frascos de vidrio, junto con algunos utensilios médicos y otras reproducciones de un rostro de perfil. El material usado por Cruz fue el látex, algo muy innovador en su tiempo por sus orígenes industriales (hoy Najmanovich usa silicona). Si bien las obras están separadas por décadas, podemos reconocer en ellas una cierta vinculación formal y temática, que transita también por la redefinición de lo humano en las actuales condiciones culturales. Al mismo tiempo, es el imaginario médico-sanitario el que permite dicha reflexión, y es que parte del régimen biopolítico imperante puede comprenderse desde tal lugar, pues muchas de nuestras reservas críticas son suspendidas en virtud del discurso científico entendido como neutral y universal.

De Mariana Najmanovich
Curada por Gloria Cortés Aliaga
Museo Nacional de Bellas Artes.
Una cuestión llamativa que creo expresa bien aquella discordancia entre las obras del museo y las actuales fue que al entrar en la sala encontré dos textos de muro, uno de la curadora y otro de la artista, donde cada una presentaba su propia idea de la exposición y sus objetivos. Uno podría preguntarse por la capacidad que tuvo la curaduría de suturar críticamente aquellas divisiones que ocurren al presentar obras que temporalmente chocan y se escinden. Esto creo que da cuenta de que la fisura es profunda y abierta, puesto que pareciera que cada sector defiende lo suyo y se contenta con ello, puesto que las obras no parecen tocarse al punto de generar preguntas nuevas. Hay una evidente pérdida de especificidad en las piezas antiguas, que uno desearía poder conocer mejor en su historia, para así producir un verdadero diálogo temporal y no solo un contraste meramente formal entre el pasado y el presente. Eso sí, hay que reconocerle a la curaduría el hecho de desempolvar obras desde los depósitos del MNBA, una labor siempre a destacar, ya que sin duda es más fácil irse a la segura con las obras ya canónicas.
En tiempos en que la muerte es cotidiana y las cifras de fallecidos pierden sentido, quizá es pertinente preguntarse por la forma en que las obras de arte mueren también. Su fin se da cuando dejamos de verlas y de reconocernos en ellas, no solo cuando son físicamente destruidas. Por ello, sacarlas a relucir —ya sea contrastándolas con obras actuales o no— permite, tal como afirma Boris Groys, “sanar” a las obras de su enfermedad mortal que es no ser visibles. Sin exposiciones que nos recuerden que siguen allí, el museo se convierte en el lugar del reposo final: un mausoleo.