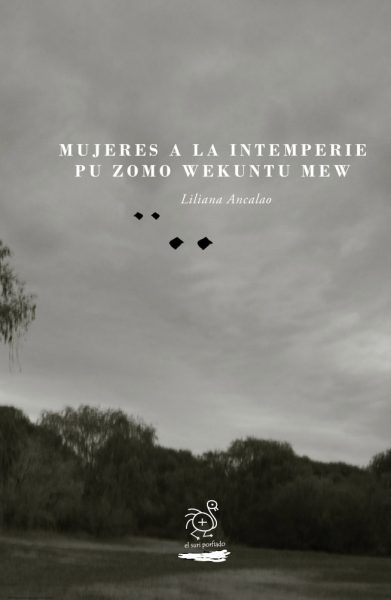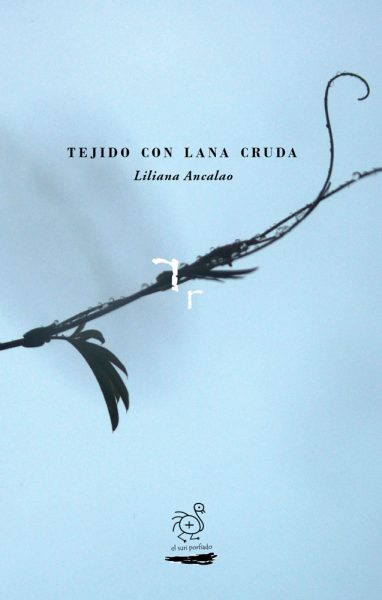Por Patricia Espinosa H.
Complejo resulta mirar nuestra literatura si asumimos hablar desde el interior del estallido social. Sin embargo, los signos estaban ahí evidenciando por medio de gritos o susurros las múltiples grietas y fracturas que iban opacando la brillante y monocorde atmósfera de progreso que pretendía ocultar la tragedia de vivir en el país más neoliberal del mundo. Porque desde siempre el espacio propio de la buena literatura ha sido la grieta: habitar una grieta, provocar una nueva, ignorarla, incluso rechazarla. Por eso, si la literatura decide habitar en la árida superficie que sirve de escenario para el despliegue del poder, no logrará sobrevivir.
***
Durante la dictadura, la literatura nacional, realizada tanto al interior del país como en el exterior, tuvo como eje, precisamente, la dictadura. Todo texto de poesía y narrativa se orientó a la confrontación y denuncia del orden represor de manera alegórica o realista. La torsión hacia la estética neoliberal viene después, con la llegada de la democracia pactada con el poder militar y empresarial y tiene como momento fundante la década de los 90. La estética neoliberal impuso y sigue imponiendo el predominio de una voz, ya sea narrativa o lírica, privatizada, es decir ensimismada, concentrada en su individualidad e intimidad. El otro, la otredad, no aparece más que como parte de la escenografía que rodea el itinerario agónico del narrador o personaje principal. La subjetividad, por tanto, se empequeñece al punto de su cosificación, sometida a una continua anestética o pérdida de la sensibilidad, en este caso para percibir la existencia del otro o la otra; además, la memoria se debilita, se hace pequeña, insignificante, salvo para el drama familiar o sentimental. Obviamente, cualquier proyecto colectivo está ausente, ya que el sujeto ve en la alteridad un escollo para el logro de sus objetivos. Incluso la ciudad pasa a ser un territorio amenazante (que interrumpe el desplazamiento del narciso) o un espacio ridículamente idealizado, sanitizado, donde el sujeto puede armar su ruta personal no afecta a interrupciones. La ausencia de diversidad de sujetos, en consecuencia, se vuelve fundamental. Una voz predomina, la burguesa, es decir, con sus necesidades materiales más o menos resueltas. Los y las otras o no aparecen o quedan en un segundo o tercer plano. Sujeto popular, migrantes, pueblos originarios, trabajadores explotados, enfermos sin atención y ancianos empobrecidos. Pero la estética neoliberal no se detiene ahí, porque abarca también las expectativas de un sujeto que ya no tiene el refugio de una utopía, por lo tanto, sólo le queda un desencanto no trágico, algunas veces cínico, otras simplemente indiferente. Por todo esto resulta obvia la ausencia de cuestionamiento a la explotación laboral y al sistema de castas: los personajes se mueven en un orden social naturalizado. Esto implica que la literatura se retraiga sobre sí misma, orientándose a historias mínimas, sucesos cotidianos, donde los narradores, y también muchos poetas, han dejado de lado todo, salvo el yo y su despliegue incesante.

***
La literatura chilena, a partir del 90, se produce bajo el predominio de las lógicas neoliberales, expresadas bajo la forma de la mercantilización de la cultura. En este sentido, si tomamos en cuenta lo dicho por Harvey: “No cabe duda de que la neoliberalización ha hecho retroceder los límites de lo no mercantilizable” (Madrid: Akal, 2007, p. 182) podemos preguntarnos acerca de los efectos que la mercantilización ha tenido sobre la narrativa publicada desde 1990 hasta la actualidad (2019). Las presiones mercantilizadoras sobre las producciones ficcionales se advierten al interior de los propios textos, así como en su lugar dentro de la crítica y el mercado.
***
Una vez reinstaurada la democracia, la literatura dio un giro radical. Pienso en los 90 y la emergencia de la Nueva Narrativa y su adscripción a la promesa neoliberal: la globalización de la literatura. Entiendo esto último como la negación de todo signo de identificación territorial, en última instancia la negación de un contexto latinoamericano, el uso de un español neutro, facilitador para el lector mundial y las posibles traducciones, la cita de alta cultura y la exclusión total de toda problemática social.
***
Más acá de los 90, mucha literatura neoliberalizada se ha publicado y se sigue publicando. Que la literatura mostró la crisis antes del estallido, sí, pero no toda. No puede haber aquí una defensa corporativa, gremial, que intente dejar a la literatura como un oasis de crítica, sospecha o denuncia constante. No, porque mucha narrativa ha acompañado a los discursos oficiales, plegándose acríticamente a la naturalización del modelo. Sólo basta pensar en todos esos relatos sin anclajes, con ausencia o débiles referencias a todo aquello que pueda sonar a latinoamericano y que se ofrece desde una neutralidad globalizada. Sólo ese aspecto nos habla de un sujeto/a sumiso, desmovilizado, inhabilitado para ejercer presión o intentar cambiar su estado de desesperanza.
***
La ficción atada a la representación de lo real deviene de una episteme, la neoliberal, que acosa al sujeto/a, que no le da tregua, cuyo fin es su destrucción o la obediencia del sometido/a al manual neoliberal. Ante esto surge la mayor parte de las veces de manera incipiente y en otras de manera radical, una estética de la derrota, y es precisamente esta derrota la que prefigura el estallido social. Sin embargo, hay un aspecto importante que la literatura prácticamente no vio, no fue capaz: el entusiasmo, la confianza colectiva en que quizás esta sea la vez en que la infame ruleta del poder escuche las demandas del pueblo. Presenciamos la sorprendente y hasta alegre reinstalación de la utopía contra la cual los partidos políticos y su corruptela connatural ya están complotando para convertirla en anuncios de campaña que les permitan refundar su deslegitimado poder.
***
Tal como plantea la posmodernidad, la estética neoliberal incluye también la falta de verdades absolutas y la fragmentación del sujeto. Pero es precisamente por ahí por donde se comienza a filtrar un excedente antihegemónico, me refiero con esto a indicios de torsión a la lógica neoliberal. En las narrativas de mujeres y homosexuales y en las de la memoria, los gestos antihegemónicos dejan de ser indicios de subversión y pasan a formar parte de su contenido fundamental. Sin embargo, es necesario hacer una salvedad, la literatura homosexual masculina burguesa emerge como una tendencia ya no marginal, sino visible y, por lo general, como un dispositivo orientado a realzar poder y clase, deslizándose hacia una banalidad autocelebratoria y una sexualidad convertida en objeto de consumo.
***
Hubo que esperar hasta los 2000, fecha en que se conmemoraron los cuarenta años del golpe militar, para que nuestra narrativa diera un giro hacia la historia. La publicación de posmemorias ha significado la vuelta hacia una ficción que se nutre de no ficciones y que retoma la dictadura desde el punto de vista de los hijos. El lenguaje deja su transparencia, su consumo facilista, que se había hecho habitual, para poner en jaque la épica de los 70 y cobrar cuentas a la generación de los padres. Esta escritura sí manifiesta un explícito descontento, falta de expectativas, ausencia de proyecto y mucho resentimiento. La posmemoria corre en paralelo al surgimiento de la autoficción. Un tipo de narrativa en la cual confluye la ficción con la biografía del autor/a, donde se elimina la acción, los acontecimientos se limitan a lo cotidiano, intrascendente, y el tiempo parece detenido. Mucho yo, mucho individualismo, pero también soledad, tristeza, nuevamente mundos burgueses apresados por una lógica del consumo ligado a las relaciones afectivas. El tiempo en estas narraciones se ha condensado, los periodos son breves, no hay pasado ni futuro, sólo un presente continuo, interrumpido por crisis de sujeto/a, que alteran los ritmos de vida sin que esto signifique dramatismo o tragedia. Es más, todo lo trágico termina por diluirse en pos de la sobrevivencia automatizada de los personajes o del llamado darwinismo neoliberal.

***
La autoficción se ha vuelto una moda o tendencia que fácilmente se podría rechazar en bloque por sus innegables parentescos con la lógica neoliberal, sin embargo, me parece necesario hurgar un poco más en ella. Se trata de una escritura sobre una intimidad en crisis, despojada de todo, donde lo único que queda en pie es el sí mismo/a. Sin épica resulta natural la introyección del sujeto/a, el privilegio de situaciones domésticas que dan cuenta del vaciamiento de expectativas, de la impotencia de no poseer algo más que al propio yo; son escrituras del después de la derrota, del momento en que surge un estado de tregua, donde sólo queda vivir en el pequeño territorio asignado y, en ciertas ocasiones, asumir cierto cinismo o ironía.
***
Las escrituras de mujeres desde el 90 en adelante manifiestan mayoritariamente un giro radical. Advierto, acá, un territorio de escrituras orientadas a privilegiar a la mujer en su dimensión política. Sin edades que marquen generaciones, las escritoras abandonan los lenguajes sutiles, las retóricas oblicuas tan bien recibidas por nuestro macho campo literario, para poner en escena las operaciones patriarcales y su pedagogía orientada a subordinar a la mujer. La escritura de mujeres en sí misma se está convirtiendo en una revolución del lenguaje, amarrada a la exigencia de cambio social, donde se enfatiza la presencia de cuerpo, la diferencia de género, el abuso y la memoria como un lugar fundamental para la deconstrucción del sujeto mujer.
***
La crisis tiene una presencia constante en nuestra literatura, incluso en la plenamente neoliberalizada, y no implica necesariamente una energía contrahegemónica. Aun cuando sea de Perogrullo, reiteraré que no hay literatura sin crisis y que, por tanto, si de literatura y crisis se trata, es casi imposible encontrar un texto donde se haya eliminado la crisis. He intentado derivar a un tipo particular de crisis, aquella ligada al estallido social que estamos viviendo. Pero esto no puede implicar la elaboración inoportuna, dado el contexto y este espacio, de listas con autores y autoras que hayan vaticinado la revuelta social o, en su contrario, autoras y autores que se hayan plegado al discurso hegemónico. Por supuesto que hay nombres que son más que evidentes y que ya he mencionado en otros lugares, porque son claramente una interrupción violenta en el curso del orden neoliberal o su afirmación tajante. Pero si hay algo que el estallido ha mostrado es que las chilenas y los chilenos sí leíamos y sí podíamos expresarnos. Durante años se construyó una mitología que relegaba a gran parte de la población a un estado de barbarie no lectora y por lo tanto incapacitada del derecho a hablar, esclava sumisa de la televisión y los medios. Pero entre todo lo que comenzó a arder desde el 18 de octubre también se arrojaron al fuego las ansias monologantes de las elites, el monopolio de la palabra y del discurso, sus límites, cánones y escalafones. Es difícil creer que todo eso se calcinó y quedó reducido a cenizas, más cuerdo sería pensar que apenas se chamuscó porque son estructuras viejas y poderosas, resistentes, pero aun así deberían provocarse cambios importantes. Por eso, más que celebrar los poderes predictivos de la literatura deberíamos preguntarnos de qué lado queremos que esté la literatura que viene.