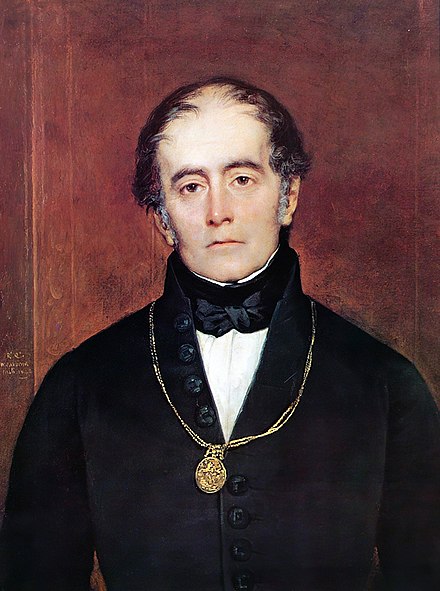Por Ramón López
El modelo ultra neoliberal que impera en nuestro país está en su ocaso debido a su propia insuficiencia para atender las necesidades más básicas de la población. Somos el país pionero y cuna de un modelo que tiene sus raíces a fines de los años 70, y que posteriormente ha sido imitado en distintos grados por países latinoamericanos, europeos e incluso EE.UU. En cierta medida, esta imitación se basó en la percepción de un aparente éxito del modelo, el llamado “milagro chileno”, y también en la atracción ideológica que siempre un sistema ultra neoliberal ha ejercido sobre los economistas canónicos, cuyo poder de persuasión sobre los políticos en Chile y en otros países es muy alto.
Pero, ¿a qué se debió este aparente éxito? La década del 90 ha sido considerada una de las épocas más prósperas del capitalismo chileno. Los gobiernos democráticos hicieron muy poco para cambiar los parámetros del sistema económico-social impuesto en dictadura; de hecho, se profundizó a través de nuevas privatizaciones, desregularización de los mercados, imposición o mantención de las restricciones a la participación del Estado como inversionista y expansión de la asignación gratuita de una gran cantidad de recursos naturales a unas pocas grandes empresas o individuos (como los recursos hídricos, cuotas pesqueras, subsidios forestales, etc.). Además, se evitó el uso de royalties sobre la extracción de recursos naturales, incluso durante el gran boom del cobre y otros productos primarios de exportación.

Durante las tres décadas de democracia el Estado se mantuvo en niveles relativamente minúsculos, alcanzando menos del 21% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual restringió significativamente la inversión del Estado en bienes públicos y sociales. Eso tiene que ver con la recalcitrante negativa de los poderes políticos al aumento de los impuestos. Más aún, la política tributaria dio gran espacio a impuestos indirectos que son socialmente regresivos, como el IVA, en lugar de impuestos directos a las altas rentas, que son progresivos. Las razones de esto son ideológicas y de economía política, basadas en el empeño de los políticos por proteger los intereses de las élites.
Con una explotación casi sin restricciones de los recursos naturales renovables, el deterioro medioambiental se intensificó. La población ha presionado su control y el gobierno ha implementado algunas medidas regulatorias para mitigar parte de las más nefastas consecuencias de la creciente toxicidad ambiental. Esto, a la larga, también ha hecho aumentar los costos de producción de los sectores más dependientes de estos recursos. El crecimiento económico tan aplaudido no era sostenible y, peor aún, generó una deuda ambiental que continúa pendiente.
La miniaturización del Estado generó un desbalance entre la creciente oferta de bienes privados y la lenta expansión de bienes sociales y públicos que sólo el Estado puede ofrecer, como educación, salud, vivienda social, protección social, pensiones, inversión en tecnología y otros, lo que aumentó la vulnerabilidad social. Este desequilibrio generó que las clases medias y bajas aumentaran sus niveles de consumo, en parte vía endeudamiento, con el riesgo de caer nuevamente en la pobreza al no existir una red de protección social frente a shocks que puedan afectar su capacidad de generar ingresos.
Solamente una pequeñísima fracción de la población, los súper ricos, han disfrutado de la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico. Lo cierto es que el 1% más rico se lleva alrededor del 30% del ingreso total, lo cual representa la más alta concentración del ingreso entre todos los países para los cuales esta participación se ha medido. Así, el aparente crecimiento económico no fue, tampoco, socialmente sustentable.
Las consecuencias de la manera en que se ha implementado el modelo son varias. Entre ellas está un sistema de salud pública (del que depende casi el 80% de la población) que ha sido muy deficitario en proveer los servicios más esenciales y una educación pública de bajísimo nivel, que tiene como base la forzada migración desde la educación pública municipal a colegios particulares subvencionados, el alto costo de la educación terciaria y la falta de regulación de la educación privada. A esto se suma un sistema de pensiones que ha sumido en la pobreza a la mayor parte de la población en edad de retiro; uno de los niveles más bajos de investigación y desarrollo de los países miembros de la OCDE, que explica los bajos niveles de productividad que exhibe la economía; insuficiencia crónica en las políticas de vivienda social que ha causado hacinamiento y marginalización geográfica y una falta de regulación y de protección medioambiental que ha ocasionado un notable y progresivo deterioro ambiental en muchas ciudades, originando las llamadas “zonas de sacrificio”.
Por otro lado, la economía sigue siendo monopolizada en la mayor parte de las industrias, donde dos o tres empresas tienden a concentrar más del 80% de las ventas, mientras que los trabajadores tienen grandes dificultades legales e institucionales que impiden una sindicalización efectiva, lo que ha causado que la tasa de sindicalización sea muy baja. Hoy alcanza a menos del 12% de la fuerza laboral.
Bases para un nuevo modelo de desarrollo
Un país tan desigual como Chile difícilmente puede lograr un desarrollo económico inclusivo con un Estado que concentre recursos por apenas el 21% del PIB, mientras que la experiencia internacional muestra que los países hoy desarrollados, cuando tenían el nivel de ingreso per cápita de Chile en la actualidad, obtenían recursos tributarios de más del 33% del PIB. Un desarrollo justo y sostenible es posible, pero para ello se debe lograr una
participación del Estado en la economía que le permita promover un desarrollo económico diversificado y equilibrado. Una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr estos objetivos es un programa de mediano plazo que permita al Estado alcanzar por lo menos un 30% del PIB a partir de una reforma que aumente los recursos tributarios gradualmente en un periodo de cuatro años. Esto implica una reforma tributaria que:
(i) Reduzca drásticamente la evasión y elusión tributaria que en la actualidad es muy alta y beneficia fundamentalmente a los sectores más ricos. También deben eliminarse muchas exenciones tributarias que no tienen justificación alguna y deben restablecerse los impuestos a las ganancias de capital. También es necesario terminar con el sistema de semi integración tributaria, el que no se justifica en una economía pequeña y abierta como la chilena. Se deben restringir los “loopholes”, que incluyen la falta de fiscalización de las transferencias de riqueza en vivo entre familiares, que, entre otras válvulas de escape, impiden una recaudación significativa al momento de colectar los impuestos de herencia. Finalmente, el Estado debiera evaluar los programas existentes, evitar la duplicación de ellos y eliminar los que no cumplan sus objetivos Estos mecanismos deberían proveer alrededor de cuatro a cinco puntos del PIB en mayores recursos tributarios para fines sociales y productivos.
(ii) Se necesitan nuevos impuestos que minimicen los efectos negativos sobre los incentivos a la inversión y sobre la eficiencia económica, dirigidos a los sectores de más altos ingresos y/o riqueza. Tal vez un mecanismo adecuado sería el uso de impuestos patrimoniales a los súper ricos. Adicionalmente, se debe implementar un royalty significativo para todas las actividades extractivas de recursos naturales y utilizar de una manera mucho más intensiva los impuestos verdes. Estos tributos pueden alcanzar tres a cuatro puntos porcentuales del PIB.
Los mayores recursos públicos logrados por los medios recién descritos deben ser destinados a subsanar las enormes carencias económicas y sociales según estas prioridades:
• Mejorar significativamente la inversión en salud para acercarnos a los países de la OCDE. Reforzar el sistema Fonasa de forma de que el seguro de salud pública vaya gradualmente sustituyendo a las Isapres, las cuales pueden permanecer como un seguro de salud
complementario.
• Elevar todas las pensiones a un nivel mínimo equivalente al salario mínimo, el cual debe aumentar a $500.000 mensuales. Transferir los recursos hoy acumulados en las AFP a un fondo único nacional respetando los recursos individuales hasta hoy acumulados.
• Crear un sistema de seguridad social que proteja el ingreso de las familias, de tal forma que ninguna reciba un ingreso menor al nuevo salario mínimo.
• Aumentar la inversión en la calidad de la educación pública para acercarnos a los niveles de Portugal o Uruguay. Se debe prestar particular atención a la educación preescolar, que es donde se determina la capacidad cognitiva futura de los niños.
• Instalar un programa de vivienda social que subsane los déficits que se arrastran históricamente.
• Aumentar la inversión en la protección del medio ambiente para reducir los efectos nocivos de la polución. Además, es necesario invertir en la protección de los recursos naturales renovables.
• Incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) a través de un programa del Estado en conjunto con las universidades, para lograr un aumento del 0,4% del PIB actual (INE, 2019) al 1,5%. Este gran aumento de la inversión en I+D todavía dejaría al país por debajo de los países OCDE que menos invierten en este ítem.
• Aumentar gradualmente la inversión pública en la promoción de la diversificación industrial hacia actividades cada más intensivas en capital humano y tecnología.
Este programa debiera reducir significativamente la desigualdad y eliminar la pobreza extrema, y aunque ciertamente Chile no se transformará en Dinamarca o Suecia, sí debería considerarse el modelo escandinavo como una alternativa adecuada para generar un horizonte de largo plazo hacia el cual el país debiera moverse.
Hoy se necesita un compromiso formal y solemne de todas las fuerzas políticas para que un eventual gobierno progresista implemente cambios estructurales que vayan en la dirección de eliminar el sistema ultra neoliberal y sustituirlo por un modelo mucho más consistente con una mejora real del bienestar de las grandes mayorías. De lo contrario, la desesperada situación que viene gestándose desde el año pasado puede desembocar en un proceso social caótico cuyas consecuencias son difíciles de prever.