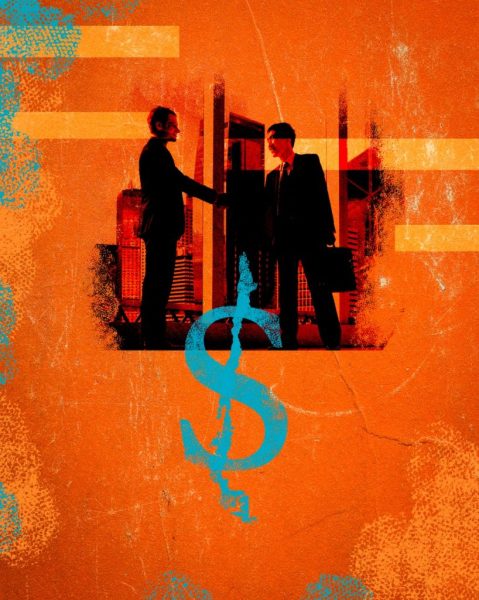Por Fernando Atria
I
En normalidad, las normas (las decisiones institucionales) son la medida de los hechos. Esto quiere decir algo simple y obvio: la infracción de una norma no muestra un problema con ella, sino con la acción infractora, que es “ilícita”. Discutimos las normas porque de ellas depende lo que ocurra en el mundo de los hechos. Las normas son dictadas por poderes constituidos, es decir, por poderes también creados por normas, y así especificados, regulados, limitados, relativizados, etc. Esto vale también para las normas que crean y regulan esos poderes: ellas son la medida de los actos de ejercicio de esos poderes; si los violan, actúan ilícitamente y sus actos son nulos, etc.
Todo esto cambia cuando irrumpe, como lo hizo el 18 de octubre, una fuerza social cuyo contenido es inicialmente negativo: no al orden actual. Esa fuerza social que irrumpe negando las condiciones de vida actual (en este sentido, demandando unas nuevas) es lo que la teoría constitucional llama «poder constituyente».
Este no es conferido por normas y por tanto no aparece limitado, regulado y relativizado. No tiene competencias delimitadas ni se ejerce a través de procedimientos preestablecidos. Es irrelevante que su acción sea calificada de «ilícita», y lo que produce no puede ser «nulo». No es una norma, es una magnitud real.
Cuando un poder constituyente irrumpe, la relación entre hechos y normas que caracteriza a la normalidad se invierte. Las normas dejan de ser la medida de los hechos y los hechos devienen la medida de las normas.
II
Una analogía puede explicar este punto. Las instituciones en condiciones de normalidad operan como quien diseña un canal de regadío hecho para que el agua llegue de un punto a otro. La velocidad y dirección en que fluye dependerá del modo en que él sea construido. Al diseñarlo, tomaremos en cuenta las áreas que conviene que sean regadas; algunas autoridades harán cálculos sobre las ventajas que obtendrán por satisfacer a unos en vez de otros: habrá intereses particulares que buscarán «capturar» el diseño del canal en su beneficio. Eso es política normal.
Las cosas cambian si lo que estamos diseñando es un canal para prevenir un posible aluvión. Ahora se trata de que el canal sirva de cauce a una fuerza enorme cuando esta se manifieste. La cuestión ya no es si queremos que el agua llegue a un determinado lugar o a otro por consideraciones de política, sino que el canal sirva para contener la fuerza que se manifestará. Si no sirve, el agua no fluirá por el canal. Pero esto no quiere decir que no fluirá, sino que lo hará por donde sea, causando un daño muchísimo mayor del que habría causado si el canal hubiera servido para contenerla.
La diferencia es fundamental: en un caso discutiremos dónde queremos que llegue el agua y esta fluirá según las decisiones que tomemos. En el otro, la cuestión ya no es a dónde llevaremos el agua, sino construir el canal para que pueda contener la fuerza que se manifestará.
Si los ingenieros que construyen un canal aluvional malentendieran su función y asumieran que construyen un canal de regadío, el resultado sería trágico. Y eso es exactamente lo que parece que estamos presenciando en el caso del acuerdo constitucional.
III
El acuerdo parecía mostrar que la política institucional había entendido la exigencia de un momento constituyente, la inversión de la relación entre hechos y normas. La derecha aceptó un plebiscito constitucional al que se había negado siempre y que ese plebiscito pudiera llevar a una convención elegida para discutir una nueva Constitución desde una hoja en blanco.
Es decir, parecía abrirse un camino hacia el poder constituyente, lo que podría llevar a una genuina nueva Constitución.
Poco después, sin embargo, el senador Andrés Allamand negaba que el acuerdo fuera constituyente porque su contenido permitiría cambiar sólo lo que la derecha estuviera dispuesta a modificar (esa es, por cierto, la enorme diferencia que hay entre 2/3 para una reforma constitucional y 2/3 desde una «hoja en blanco»). Ahora, con el trabajo de la comisión técnica aparecen nuevos condicionamientos, relativizaciones, normas y limitaciones escritas con una lógica propia de lo constituido más que de una conducida por la necesidad de crear un camino reconocible para el poder constituyente.

Esto es un error: el acuerdo tiene sentido desde la óptica constituyente de canalizar un poder que existe y busca manifestarse. Si lo canaliza, ese poder podrá constituir limitando el daño o la disrupción que producirá. Si no lo logra, también se realizará constituyendo, pero lo hará de cualquier modo, causando mucho más daño y disrupción.
¿De qué depende que lo logre o no? Por cierto, no de que una norma se lo ordene. Así como Chile no necesitaba la autorización de una norma para despertar, el poder constituyente no está vinculado a normas que le impongan el deber de manifestarse a través de ciertos mecanismos en vez de otros. El poder constituyente, con la magnitud que irrumpió en la política nacional el 18 de octubre, no es del tipo de cosas que están normadas.
El acuerdo logrará canalizar al poder constituyente si este ve en él un camino adecuado. Fracasará si se percibe como un intento de neutralización, una forma en que la «clase política», «los políticos», «los partidos», buscan, mediante la «letra chica», evitar la nueva Constitución. Para lograr esto, la política institucional comienza cuesta arriba. Porque su credibilidad está en sus mínimos históricos y cualquier cosa que acuerde será en principio vista con sospecha. Esto hace todo más difícil.
Hoy lo único que puede legitimar ese camino es su contenido. Y en eso el plebiscito de abril y la posibilidad de una nueva Constitución desde una hoja en blanco fueron fundamentales.
IV
Con el trabajo de la comisión técnica aparece un intento de introducir reglas, de normar, limitar, relativizar. La sospecha de estar ante un intento de neutralización aumenta.
Un ejemplo es el modo de elección de los miembros de la convención constitucional. El acuerdo decía que se elegirían aplicando el sistema electoral vigente para la Cámara de Diputados. Si fuera así, la convención no tendría paridad de género ni representación adecuada de pueblos originarios, y sólo estaría compuesta por convencionales elegidos en asociación a un partido político. Esto último es más que un problema con «los independientes». Como hoy los partidos políticos están notoriamente deslegitimados, una elección en que sólo los candidatos vinculados a ellos tengan opciones reales excluiría de hecho a buena parte de la ciudadanía social y políticamente movilizada.
La cuestión es si la convención será un reflejo de la política contra la cual Chile ha despertado o responderá a un intento visible de anticipar la política que viene. La respuesta a esta pregunta es apta para acreditar o desacreditar todo el camino constituyente del acuerdo.
V
En condiciones de política normal, las cuestiones se discuten y deciden atendiendo al modo en que afectarán a los grupos que participan de la discusión y decisión. Aquí no hay nada novedoso, así es la política normal.
Pero en momentos constituyentes, la óptica para actuar cambia. Ahora lo que importa es que ese camino sea reconocido como apto y útil, de modo que la fuerza que ha emergido lo reconozca y lo use para manifestarse con la menor disrupción y daño adicional posible. Pero la política constituida se resiste a reconocer lo especial del momento constituyente y adoptará la primera perspectiva si puede; así, buscará introducir una regla que disponga que el plebiscito de entrada sea con voto voluntario para disminuir el rechazo a la Constitución de 1980; o una cláusula ambigua en cuanto a si los 2/3 son necesarios para cada norma o adicionalmente para una decisión final, porque eso puede crear una oportunidad para defender la Constitución de 1980 en la hora nona; o un sistema electoral orientado a maximizar las posibilidades de tener resultados favorables.
El riesgo, por cierto, es que esto lleve a que el acuerdo sea visto como un «negociado», un arreglo de «los políticos» al que sería ingenuo reconocerle una genuina dimensión constituyente. Entonces el poder constituyente no lo reconocerá ni lo recorrerá.
¿Podemos esperar que la política constituida abandone la óptica que le es natural y asuma la perspectiva constituyente? Esto parece ingenuo; parece significar que los grupos políticos no buscarán sus propios intereses, sino el interés del país. No parece realista esperar que la UDI esté dispuesta a hacer la pérdida respecto de la Constitución de 1980 y a dejar de buscar cualquier oportunidad para que ella sobreviva.
Esto no es ingenuidad, sin embargo, porque es dicho con plena consciencia de que es altamente improbable. Es improbable que la misma política constituida entienda que se encuentra en un momento constituyente en el que la relación ente hechos y normas se ha invertido, que por eso exige una acción totalmente distinta a la habitual. Por eso, las nuevas Constituciones no suelen ser dadas a través de mecanismos establecidos por lo poderes constituidos de la política que busca ser superada.
VI
Dos caminos se abren ante nosotros. Si la política institucional logra, a pesar de lo improbable que parece, reconocer la exigencia especial del momento constituyente, podrá canalizar adecuadamente la crisis actual, que entonces podrá ser superada pacífica y democráticamente mediante la dictación de una genuina nueva Constitución; si ella actúa con la lógica de lo constituido, lo que haga no será reconocido como un camino adecuado por el poder constituyente. El poder social que ha irrumpido el 18 de octubre, entonces, se manifestará de cualquier modo, en lo que podría llevar a una crisis política que afecte el desarrollo del país por una generación.
Este es el momento en que cada uno deberá asumir su responsabilidad ante la historia.