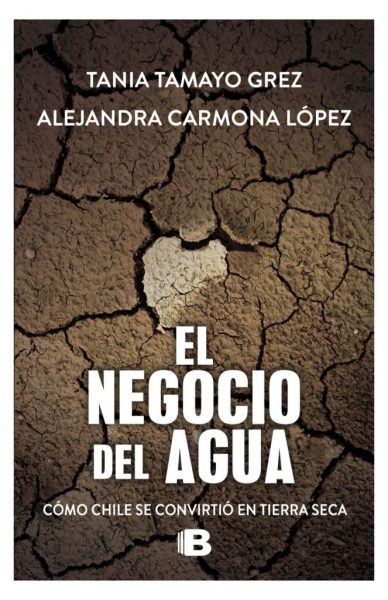En su estreno en UchileTV, el programa Palabra Pública. Letras para el debate tuvo como invitados a la presidenta y al vicepresidente de la Convención Constitucional, dos meses después de la inauguración de este histórico organismo. En esta conversación distendida, más lejos de la contingencia que les ha tocado enfrentar desde que comenzó su labor, Elisa Loncon y Jaime Bassa se refirieron a las dificultades personales que han atravesado y a los sueños que buscan plasmar en la nueva Constitución.
Por Jennifer Abate
No han sido pocos los desafíos que ha enfrentado la Convención Constitucional. A las negligencias del gobierno que dificultaron su instalación, le siguieron disputas internas y los hechos lamentables relacionados con la falsa enfermedad del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade. Sin embargo, Elisa Loncon, su presidenta, y Jaime Bassa, su vicepresidente, no pierden el entusiasmo, aunque parezca difícil en medio de las dificultades lógicas de un proceso inédito en el país. Ambos académicos de universidades del Estado, con múltiples títulos y experiencias a su haber —Elisa Loncon es doctora en Humanidades de la Universidad de Leiden, Holanda, y en Literatura por la PUC, mientras que Jaime Bassa es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España—, en esta conversación ahondan en sus reflexiones sobre un proceso de reposicionamiento de la diversidad y de lo público que creen que transformará el futuro de Chile.
¿Cómo evalúan estos casi dos meses de trabajo? En lo personal, sobre todo, ¿qué ha sido lo más difícil de este proceso?
Elisa Loncon (EL): Para nosotros, la evaluación es positiva. Fue un desafío, porque no sabíamos cuánto nos iba a exigir en lo personal instalar la Convención y lo fuimos enfrentando paso a paso. Lo más complicado fue pasar de ser una académica que trabaja con alumnos, con grupos muy pequeños, donde uno tiene una relación académica, de profesora; a tener una relación con lo público, donde lo que uno dice o no se evalúa y hay gente que te está mirando siempre. Eso ha sido para mí lo más complejo.
Jaime Bassa (JB): La verdad es que trato de no pensar mucho en eso. Trato de no pensar que una entrevista como esta la van a ver o escuchar no sé cuántos miles de personas. Creo que una de las virtudes del equipo que tenemos con Elisa, con la lamngen presidenta, es que vamos a nuestra oficina, hacemos nuestro trabajo, conversamos, planificamos, proyectamos; pero es básicamente un trabajo, un encargo que nos han hecho los pueblos y cada día yo, al menos, lo enfrento desde esa perspectiva. Ahora, claro, ha sido un mes y medio superintenso, que ha tenido distintas emociones. Las primeras semanas fueron muy, muy duras, y creo que el temor al fracaso del proceso constituyente frente al vacío de los primeros tres, cuatro días fue realmente un peso para nosotros, para nosotras, pero progresivamente, con el andar de las semanas, esto se ha ido consolidando y hoy tenemos una Convención que tiene un muy buen funcionamiento en el Pleno, en las comisiones, con equipos de trabajo muy afiatados.
Se ha relevado la diversidad de la Convención: hay personas que provienen de la representación tradicional de los partidos y otras que nunca antes habían estado en los espacios de poder. ¿Cómo se convive y cómo se llega a acuerdos entre quienes piensan distinto y quieren cosas diferentes para nuestro futuro?
EL: Si uno pudiera fotografiar esa diversidad, yo creo que la imagen del Chile que construye y hace la política cambia. Porque estamos llamados a trabajar, a escribir la nueva Constitución, y eso implica un posicionamiento político en cuestiones básicas como los derechos sociales o el derecho a ser distinto. Aquí eso tiene nombre y tiene cuerpo. Hay gente de todas las regiones; hay diferencias etarias, hay personas muy jóvenes; hay mujeres que tienen aires de luchadoras. Si todo eso se pudiese fotografiar, desde ya se modifica la historia de este país. No son solo los señores con corbata —porque también llegan señores con corbata—, es entre todos que estamos escribiendo la nueva Constitución. Hay que atesorar esa diversidad como parte de nuestra historia; una historia que siempre ha existido, pero que por diferentes mecanismos fue invisibilizada.
JB: Es verdad. Creo que es superinteresante notar que aquí se produce una tensión, una especie de desajuste, porque la Constituyente es sin ninguna duda el órgano de representación popular más representativo que hemos tenido en la historia de Chile. Entonces, claro, las personas que estamos hoy día en la Convención ocupamos espacios que históricamente habían sido ocupados no solamente por otras personas, sino que para otros fines. Siempre me emociono un poco, se me pone la piel de gallina cuando hay constituyentes que desde el hemiciclo hacen referencia a las decisiones que históricamente se han tomado en ese mismo espacio para reprimir a los pueblos. Para reprimir al pueblo mapuche, por ejemplo, o para perseguir a la disidencia política. Me parece que la fricción que se está dando tiene una potencia transformadora porque valoriza la democracia no como el resultado al cual se llega después de una conversación —la famosa lógica de los consensos de los 90—, sino como un espacio donde se reivindica la diferencia, porque la democracia supone que seamos diferentes para que podamos realmente dialogar desde la diferencia y desde ahí construir algo en común.

Pero así como hay quienes celebran esta diversidad, para otros parece desconcertante, al punto de que hemos escuchado y leído expresiones discriminatorias contra convencionales. Parece nacer un nuevo país que valora lo diverso, pero también vemos revolcarse uno que no termina de morir, que estaba más acostumbrado a las formas tradicionales y elitistas en la política. ¿Cómo lo ven ustedes?
EL: Creo que son los resabios de este Chile que marginó y oprimió expresiones de los pueblos, y eso está instalado, porque todo lo relacionado con la institucionalidad de la república tiene una inspiración muy oligarca, muy de la élite que gobernó y definió la política de este país, que condenó a los diferentes, a los pueblos originarios; y eso se reprodujo en la cultura y en políticas definidas sin la participación de las regiones, de los pueblos, de las mujeres, de las diversidades existentes. ¿Cómo va a nacer el nuevo Chile? Con nuevas institucionalidades que se determinen y definan a partir de este relato de la casa común que va a ser la Constitución. Por ejemplo, hoy existe muy poca conciencia sobre el cambio climático y el vínculo con la naturaleza. En Chile tenemos referentes donde apoyarnos, tenemos prácticas desde las naciones originarias que establecen vínculos de relaciones, donde la naturaleza se respeta como un ser vivo, donde el bosque, la montaña y el agua son seres vivos. Entonces es momento de que este Chile, a partir de estas discusiones, de esta inclusión, de este bagaje de riqueza, de diversidad que tenemos, se valore.
JB: Estoy muy de acuerdo con eso. Cuando aparecen las personas odiantes en redes sociales siempre digo, medio en broma, medio en serio, que estos cambios sociales que estamos empujando también son para ellos, para ellas. A esas personas que tanto les cuesta aceptar la diferencia y que tanto se niegan a convivir desde la diferencia también hay que decirles que a ellos les va hacer bien. También van a crecer, van a vivir en un país mejor. Cuando uno habla de educación gratuita y de calidad, estamos elevando los estándares culturales de todo el país, no solamente alivianando el bolsillo de ciertas personas. Creo que a esas personas también hay que trasmitirles, como lo ha hecho Elisa muchas veces, hablando desde el corazón, que estos cambios que estamos empujando también son para ellos. A pesar de que no los quieran, también son para que sus hijas e hijos puedan vivir en un país más justo, inclusivo y democrático. Quisiera de alguna manera trasmitirles que al menos yo tengo la impresión de que hemos llegado a un punto de no retorno en materia de transformación y cambio social.
¿Qué es lo que quisieran instalar sí o sí en la nueva Constitución? ¿Cuál es el principio ineludible por cuya inclusión van a luchar?
EL: El principio de la plurinacionalidad. A nosotros nos gustaría que en Chile se incorporen todas las naciones originarias. La nación chilena es una más entre las otras preexistentes al Estado; las otras fueron excluidas e invisibilizadas, y no se respetó su derecho político de tener el espacio de decisión que les corresponde dentro de este país. Hemos tenido varias comisiones que nos han acercado a sectores que han estado muy postergados en la política y en la construcción de este Chile. Es sobrecogedor el relato de marginación de los pueblos. Y eso no puede seguir ocurriendo en un país que se reconoce diverso, múltiple y que respeta fundamentalmente los derechos humanos. Yo creo que la incorporación de la plurinacionalidad nos va a llevar también a reconocer los derechos de la naturaleza, de los ríos. Necesitamos la plurinacionalidad para la convivencia, para que nunca más exista esta marginación. Y también porque esas diversidades están aportando contenido para una convivencia distinta con la naturaleza y para un buen vivir entre nosotras, los hombres y las mujeres.
JB: Un poco en la misma línea de Elisa, creo que algo importante que hay detrás de todo esto es una demanda estructural y transversal por participación, una participación que tiene una dimensión política, pero también, y especialmente, una dimensión económica, social y cultural. ¿En qué sentido? El ejercicio de la ciudadanía en Chile está muy condicionado por una serie de factores que excluyen de la plena ciudadanía a diferentes grupos sociales; grupos que, si uno los considera en su conjunto, terminan siendo las grandes mayorías del país: trabajadores, mujeres, pueblos originarios, diversidades sexuales, niños, niñas y adolescentes; personas mayores, personas con discapacidad, migrantes. Son todos sujetos políticos que, si bien formalmente pueden ser titulares de los mismos derechos, en la práctica las condiciones materiales y estructurales para el ejercicio de esos derechos los dejan fuera del pleno ejercicio de la ciudadanía. Yo creo que uno de los principales desafíos del proceso constituyente es lograr una participación inclusiva que permita identificar las barreras de la ciudadanía y derribarlas.
Ambos son académicos de universidades del Estado. En los últimos años estas instituciones se han vuelto fundamentales para Chile, porque se ha recurrido a ellas en busca de acompañamiento y de un conocimiento más situado en las necesidades del país para, por ejemplo, encontrar salidas a la revuelta de 2019 o a la crisis social y sanitaria provocada por el Covid-19. ¿Creen que hoy Chile está en condiciones de volver a privilegiar la educación pública?
EL: Sí. Fíjese que nosotros llegamos a la presidencia sin una institucionalidad, pero llegamos con resortes públicos instalados en la formación, en la conciencia. Yo también vengo de una escuela pública, de un liceo público y de una universidad que en tiempos de dictadura fue fragmentada y en la que se impidió lo público. Sin embargo, nosotros, el pueblo de Chile, no tenemos más garantías que lo público para asegurar una calidad educativa. Llevamos treinta años de una privatización paulatina de todo lo público: educación, salud, pensiones; y ese ha sido el daño más grande que se le ha causado a este país, ya que ha impedido que los sectores más representativos tengan acceso a una mejor calidad de vida. Todo se ha elitizado. Si queremos un cambio en la sociedad, si queremos terminar con los cordones de pobreza y marginalidad, no tenemos otra alternativa, creo, que potenciar lo público.
JB: Yo creo que estamos en un momento histórico bien importante de cambio de ciclo. Ese ciclo neoliberal que empezó a fraguarse en la década de los 50 y 60 con esos convenios entre la Escuela de Chicago y la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, y el modelo que se instaló luego del golpe de Estado y que desplegó sus efectos durante la década de los 80 y los últimos treinta años hasta la revuelta. Creo que el hito de octubre de 2019 está precedido por un ciclo de protestas previas importantes: el mayo feminista de 2018, la revuelta estudiantil de 2011, el pingüinazo de 2006, las demandas medioambientales de 2010, entre otras. Pero la revuelta marca un poco ese quiebre de una forma de convivencia social caracterizada por un determinado modo de acumulación de la riqueza, del poder, del capital, que a su vez es el reflejo de una forma de acumulación de la pobreza, del malestar y del despojo. Estamos en un momento histórico de cambio de ciclo, en que ese periodo marcado por la radical sobrevaloración de lo privado empieza a ser reemplazado progresivamente por una reivindicación de lo común, de los bienes comunes, de la naturaleza, de las instituciones permanentes de la república, como las universidades estatales, que ponen al servicio de la sociedad, de los pueblos, distintas formas de conocimiento académico, ancestral, popular, y distintas formas de relaciones políticas y sociales.