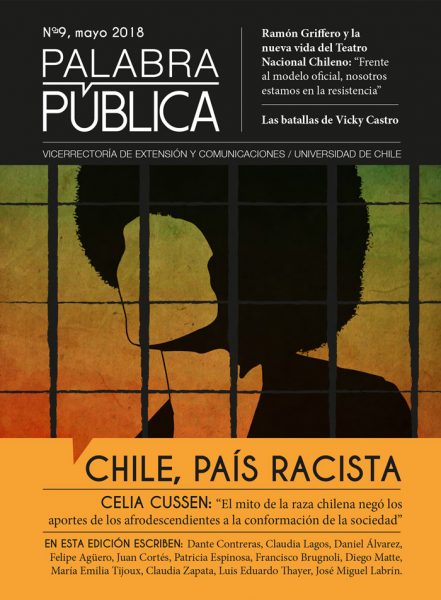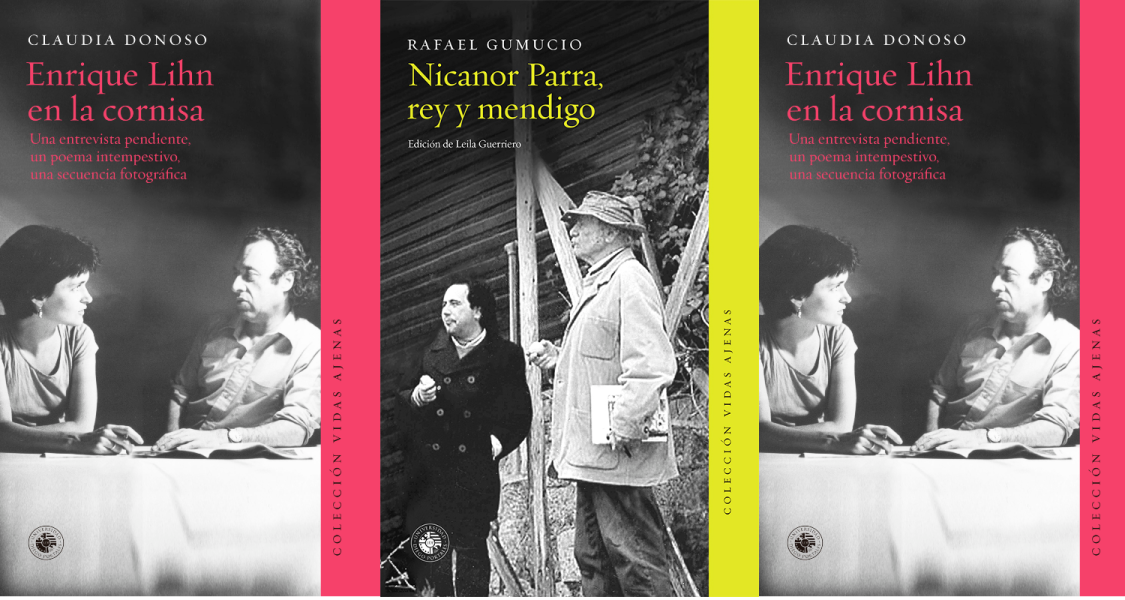La exposición Centenario José Venturelli. Humanismo y compromiso social, compuesta por más de 470 piezas, entre ellas grabados, serigrafías, pinturas, objetos personales, archivo fotográfico y periodístico, repasa la trayectoria de este “febril y multifacético artista, que hizo de sus manos una herramienta más para la transformación del mundo”. Según el crítico Diego Parra, no obstante, la muestra no logra del todo dar cuenta de la magnitud de su compromiso ideológico: “De comunista y revolucionario pasa a ‘humanista’ y ‘artista comprometido’ (…) para quizá darle un rostro más en sintonía con un presente que niega constantemente lo político”, escribe.
Por Diego Parra
Imaginemos un artista aventurero que viajó por el mundo y, junto con ello, se comprometió activamente por la liberación de los pueblos. Imaginemos cómo fue esa vida y cómo fue el trabajo que dejó: cientos de grabados y pinturas, infinitos catálogos y reportajes en diversos idiomas, un archivo fotográfico envidiable con algunos de los íconos del siglo XX: Mao, Allende, Neruda, Siqueiros, entre otros. Una vida épica, sin duda, de esas que ya no se dan y que fueron producto del internacionalismo propio del comunismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ese sujeto fue José Venturelli (1924-1988), artista chileno.
Si pensamos en una exposición que dé cuenta de la vida y obra de un sujeto como este, ciertamente nos imaginamos algo grandioso y profundamente remecedor. Nada más lejos de lo que podemos ver por estos días en el Centro Cultural La Moneda, donde se expone Centenario José Venturelli. Humanismo y compromiso social, curada por Inés Ortega-Márquez y Christian Leyssen, proyecto que desde un comienzo devela parte de la sanitización que se hace del artista. De comunista y revolucionario pasa a “humanista” y “artista comprometido”, negando la biografía de Venturelli para quizá darle un rostro más en sintonía con un presente que niega constantemente lo político.
La exposición se compone de más de 470 piezas, entre las que encontramos grabados, serigrafías, pinturas, objetos personales, archivo fotográfico y periodístico, catálogos, libros, correspondencia, etcétera. Solo al revisar las obras de Venturelli ya reconocemos a un febril y multifacético artista, que no omitió ningún tipo de trabajo o encargo, y que hizo de sus manos una herramienta más para la transformación del mundo. Siguiendo los impulsos vanguardistas de principios del siglo XX, Venturelli abrazó las ideas del comunismo y encontró allí no solo una forma de entender el mundo, sino también un modelo de superación de las viejas tradiciones en el campo artístico. Esta dualidad de cambio social y renovación artística fue clave durante toda la mitad del siglo XX, ya que alimentó las experimentaciones más atrevidas que ha vivido el arte en su historia. En el caso de Venturelli, vemos que dicho proceso se manifestó en una búsqueda permanente por la verdadera imagen de América, por aquella esencia que lograse capturar la realidad latinoamericana en su mayor expresión. Y junto con ello, aprovechó de denunciar las múltiples situaciones de explotación y violencia que ha experimentado el pueblo chileno.

A lo largo de la exposición encontramos un montaje tradicional y obras de todo tipo, donde la documentación que da cuenta de la intensa vida política del artista parece no contaminar las obras. Por ejemplo, el viaje de Venturelli a la China maoísta se manifiesta en las obras simplemente como un “cambio” en sus técnicas y referentes iconográficos (incorpora el uso de tinta y se deja influenciar por la pintura china, así como también enseña técnicas occidentales en la escuela de arte de la Universidad de Beijing). Sin embargo, como los propios documentos indican, el artista acude a este país prácticamente en calidad diplomática como “Embajador del Consejo de Paz para los países de África, Asia y el Pacífico”, y desde allí cambia su orientación política hacia el maoísmo, tendencia contraria al marxismo leninismo del Partido Comunista de Chile (y de la Unión Soviética, que a partir de fines de la década del 50 comenzó a distanciarse más de Beijing y su modelo), del cual formaba parte. La biografía del artista, marcada por la experiencia latinoamericana, hacía lógico tal viraje, ya que las propuestas industrialistas del comunismo soviético parecían no tener mayor vínculo con la realidad mayormente agraria de Chile. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer la influencia que tuvo el cambio de ideología que experimentó Venturelli en las obras? ¿No es acaso ese tipo de fluctuaciones las que una muestra retrospectiva de esta escala debe comunicar?
Algo muy llamativo a lo largo de la exposición es que la museografía optó por encerrar las fotos y documentos en grandes vitrinas de vidrio, de modo que difícilmente podemos inspeccionar aquellos datos de contexto que necesitamos comprender para dimensionar las características e impacto del trabajo de Venturelli. Esto no es más que una idealización de las obras, que se asume pueden ser suspendidas de su contexto para ser apreciadas sin “compromisos ideológicos”, de un modo puramente estético. Ante ello surgen preguntas: ¿se puede leer la obra de un comunista moderno sin decir las palabras “comunismo” o “revolución”?
Este problema no es único de esta exposición, pues suele ser el modo en que las tendencias conservadoras han intentado apropiarse de autores del siglo XX dueños de una marcada agenda política marxista, pero que no fueron necesariamente serviles al estalinismo (o que, por lo menos, tomaron distancia de él). El asunto que subyace ahí es que obviamos las motivaciones poéticas y políticas que estos autores desarrollaron en su trabajo, en un momento histórico donde dichas intenciones eran algo público y notorio; tanto así, que las propias obras eran usadas como dispositivos de transformación (y no solo de propaganda). Pensemos en el caso de Picasso y Guernica, que no puede ser entendida si no es mediante la acción y pensamiento político del artista en el contexto de la guerra civil española, aun cuando tengamos total claridad en torno a sus transformaciones estilísticas durante el periodo del cubismo. No hay modo de reconstruir históricamente la trayectoria de un sujeto como Venturelli sin imbricar de manera profunda su producción a sus ideas. Hacerlo, de hecho, implica entorpecer la comprensión de su trabajo.
Hay pocas piezas en la exposición que incluyen comentarios al modo de fichas de obra, las que, además, quedan relegadas a unas cédulas apenas visibles. La mayoría de los trabajos quedan suspendidos en el vacío de los muros blancos del centro cultural, más como objetos decorativos que como instrumentos de lucha y resistencia. No vemos reproducidas las palabras del autor en gran tamaño para generar una mejor mediación con los espectadores, como tampoco aparecen contextualizaciones sobre los debates propios de la época, tanto a nivel artístico como político, cuestión que vuelve algo elitista la exposición al confiar en que todos conocen la historia reciente y los estilos y movimientos que se sucedieron a mediados del siglo XX.
La retrospectiva, que podría haber sido el testimonio de una vida y acción épicas, queda reducida a la biografía de una suerte de burócrata de la cultura que simplemente viajó mucho. La noción de “humanista” que está presente para explicar el interés social de Venturelli viene a higienizar una vida llena de pasión, proyectos de futuro y compromiso político.