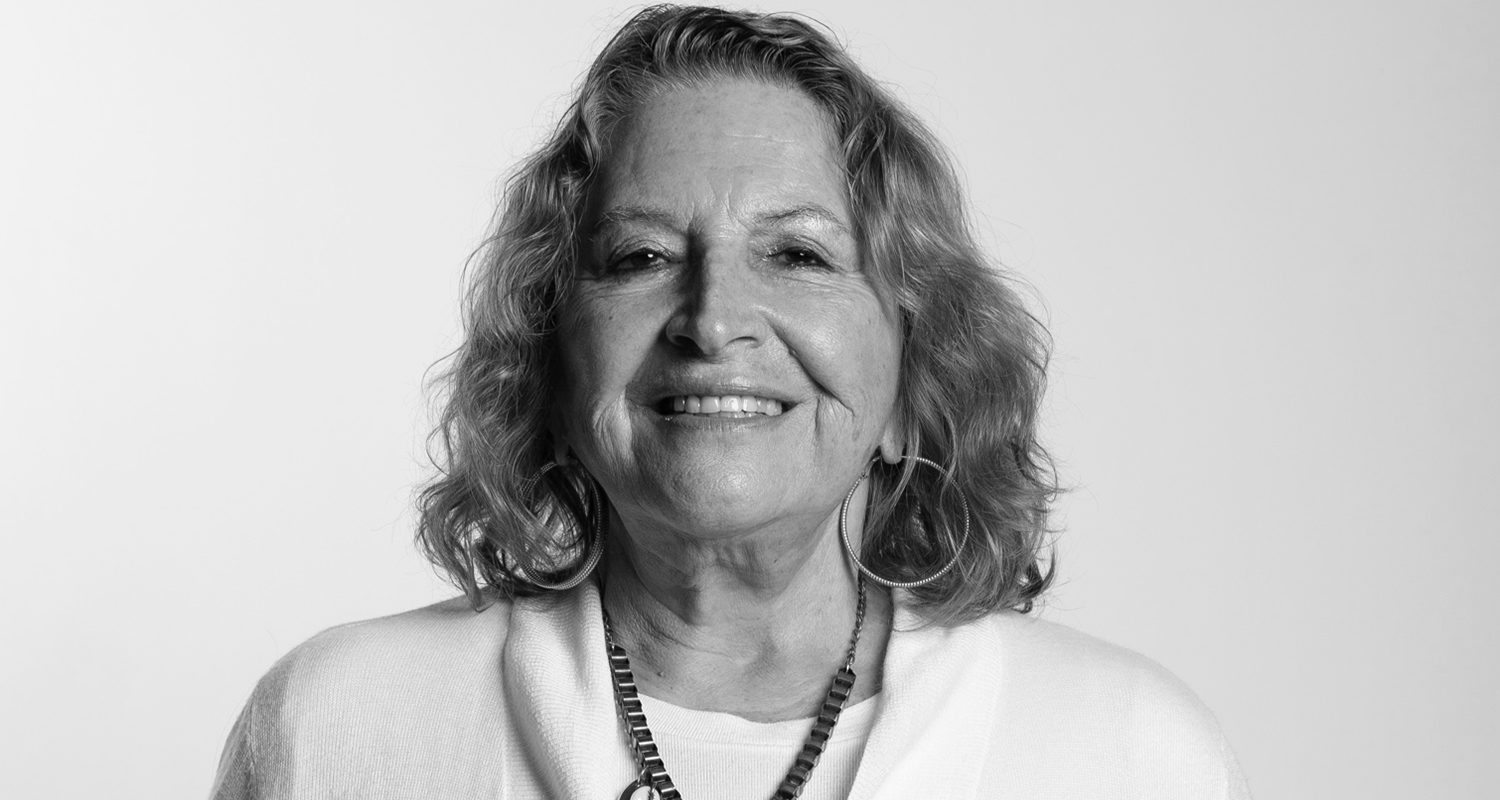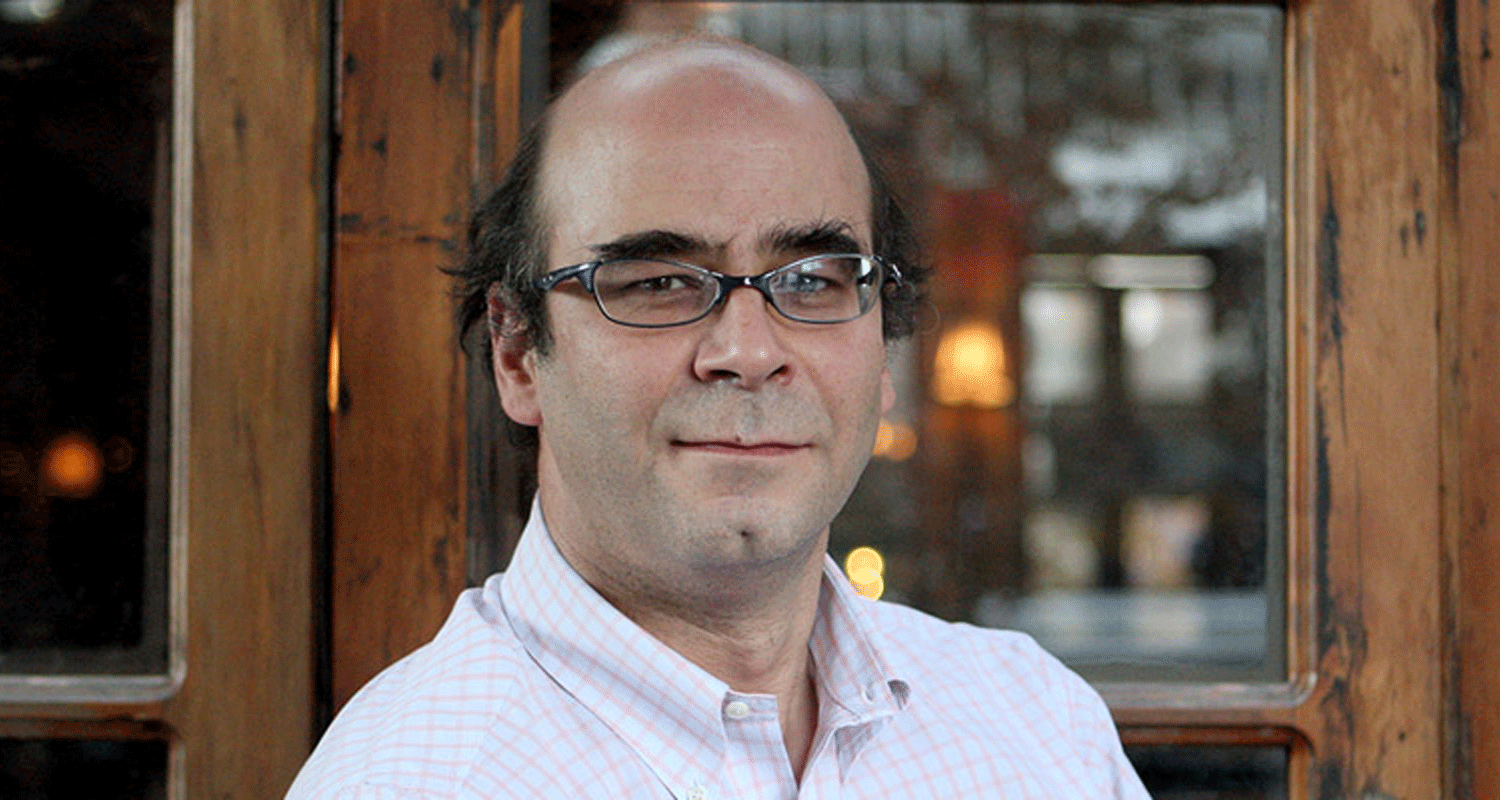Por Kemy Oyarzún
Los debates en torno a las nuevas subjetividades sociales, culturales y políticas de hoy representan nudos centrales para el feminismo, para la radicalidad democrática y el pensamiento crítico. En ese sentido, constituyen un barómetro a partir del cual examinar los 30 años desde que el éxito del No y las ciudadanías activas plantearan al terrorismo de Estado la imposibilidad de una vuelta atrás.
Históricamente, los nudos de sabiduría feminista de las nuevas subjetividades de la modernidad quedaban formulados lúcida y tempranamente para América Latina a partir de Flora Tristán, entre 1833 y 1838, en Unión Obrera y Peregrinaciones de una paria. Posteriormente, en Chile, las nuevas subjetividades serían invocadas por el Movimiento de Emancipación Chilena (MEMCH ‘35 y ‘83) y por Julieta Kirkwood, tanto en sus escritos como en sus talleres feminarios. Esos nudos han mostrado complejas problematizaciones en filosofía política a partir de planteamientos como los de Carole Pateman y Nancy Fraser, entre otros. Pateman instaló la idea de una “deuda primaria” de las democracias occidentales para con las mujeres, y en ese sentido, a nivel del modelo democrático de la propia burguesía, ella daba cuenta de ciertas fallas estructurales del paradigma de igualdad. Aparte de la desigualdad estructural entre capital y trabajo, el modelo sería sistémicamente deficitario por desconocer ciudadanía incardinada para la mitad de la especie. A su vez, Nancy Fraser daba cuenta de un paradigma histórico tripartito que el feminismo estaría configurando a nivel mundial a partir de tres vectores: la representación, las identidades y la redistribución, todos ellos a niveles simbólicos y materiales. No se trataría de “estadios” diacrónicos. Las más de las veces, las luchas feministas latinoamericanas los expresan con mucha sincronía. Como ejercicio teórico, podríamos identificar la representación con las luchas sufragistas que pusieron en tela de juicio los procesos ilustrados y republicanos de democratización. Las luchas identitarias vendrían vinculadas a los movimientos del ‘68 y posteriormente surgirían las demandas por la redistribución de poder e igualdad estructural.
Como la dictadura constituyó un retroceso en el sufragio de toda la ciudadanía, las luchas por la representación y la identidad se convirtieron en ejes simultáneos hasta la posdictadura. Los esfuerzos por redistribuir poder simbólico y material aguardan aún, dadas las condiciones del hipercapitalismo neoliberal.
No será sino hasta la Comuna de París y la Revolución Bolchevique que los objetivos de redistribución se convertirán expresamente en nudos políticos para las mujeres y las grandes mayorías, como muestran Louise Michel (la “louve rouge”) en 1871 y Aleksandra Kollontái en 1918, respectivamente.
La división capitalista del trabajo se va consolidando. La oposición entre letradas o movimientistas, políticas populistas (María de la Cruz) o de avanzada socialista-comunista (Julieta Campuzano y Laura Allende) marca los tránsitos hacia imaginarios cada vez más heterogéneos hasta que se configura un segundo auge coalicional significativo, el de la Unidad Popular, caracterizada, paradójicamente, por una baja en el feminismo movimientista. Ni la revolución en libertad ni la Unidad Popular impulsan, por motivos opuestos, la constitución de identidades feministas, si bien ambas se plantean proyectos de desarrollo país. Supuestamente, las contradicciones entre la emancipación de las mujeres y la liberación nacional se habrían de resolver “más adelante”. Es posible que la Unidad Popular haya subordinado la cuestión del sujeto feminista a la “cuestión popular” sin más calificativos a raíz de dos amenazas: la intervención norteamericana y los avatares antidemocráticos del capital monopolista chileno. Aquí resulta indispensable enfatizar, en primer lugar, el rol intervencionista del capital norteamericano, elidido tozudamente en el Chile dictatorial y posdictatorial por los medios comunicacionales, a pesar de la evidencia de los ITT Papers. Gladys Marín, quien se encontraba en clandestinidad para el No, fue tajante: “Estábamos en medio de la guerra de embargos, bloqueos, desestabilización, paros patronales, atentados todos los días a vías férreas y tendidos eléctricos; asesinatos; radios, diarios, TV que llamaban abiertamente a derrocar a Allende. Todo financiado desde los EE. UU. Millones de dólares para desestabilizar el gobierno popular y hacer chillar la economía chilena”.
En segundo lugar, la Unidad Popular experimentaría la avanzada de mujeres naturalizadas de derecha, organizadas bajo el lema de “poder femenino”, que a diferencia de los sujetos feministas, lanzaban sus campañas profamilia consolidando la resacralización de la familia heteronormativa, la sumisión neocolonial y la agresiva repulsa de los amplios imaginarios interseccionales. En perspectiva, los derechos reproductivos terminarían siendo uno más de los chivos expiatorios de la dictadura. En los ‘80, la re-penalización del aborto dio vuelta el reloj hacia 1931, haciendo tabla rasa de las luchas feministas de los años ‘30. No habrá solución de continuidad entre esa actoría hegemónica de mujeres autocráticas y la constitución pinochetista, cuyo biopoder patibulario propugnará la violencia sexual como eje de la violencia de clase. Aunque de ello no se hable sino hasta apenas siete años atrás, no habrá prisionera que no fuera violada en cruentas prácticas sexuales, como tampoco varón que no haya sido feminizado a partir de torturas sexuales en cautiverio. La Constitución de 1980 centrará en la familia y no en la persona los derechos, para convertirla en núcleo de políticas educativas privatizadoras y docilizadoras. La estrechez del Estado para los cuidados se habrá realizado en nombre de esa feminidad y de su ideología familiocéntrica.
El Estado subsidiario anexado al exterminio durante la dictadura es hasta el día de hoy producto ancilar de una transición inconclusa. Referir a mujer y/o género hoy implica asumir la diferencia radical entre lo femenino y el feminismo interseccional, entre ser sujetos u objetos de políticas públicas, entre neoliberalismo y democracia, en una situación epocal de neocolonialidad. En el contexto del binominalismo pactado, la transición democrática se dio de espaldas a los movimientos estudiantiles, a las feministas radicales, a los movimientos sociales y a aquellos considerados de “ultraizquierda”, con la consiguiente lucha permanente de esos sectores por incidir en las coyunturas políticas más allá de las “cocinas” legislativas. Para 1995, el Parlamento, que aún contaba con senadores designados, llegaría a votar por mayoría la censura del vocablo “género” en los documentos que la Ministra Josefina Bilbao llevaría a la Conferencia en Beijing. Sin duda, los movimientos sociales y los partidos excluidos han protagonizado procesos democratizadores desde las calles, sindicatos e instituciones, impulsando legislación a favor del divorcio, la despenalización de la sodomía, uniones civiles, leyes contra la violencia intrafamiliar (no de género), planes laborales de igualdad y despenalización del aborto en tres causales. Mayo de 2018 repolitiza el propio concepto de género, que se había venido sumando a otras estrategias de gatopardismo y autocensura para eludir hablar directamente de patriarcado, machismo o extractivismo, pero también de clase, raza, colonialidad o imperio. El triunfo del No fue indudablemente generado por amplias y diversas actorías democratizadoras, que no siempre han sido representadas a nivel gubernamental. El largo camino de blanqueo e impunidad frente al exterminio dictatorial resurge una y otra vez como situación inconclusa, como retorno de lo reprimido a niveles macro y microestructurales.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet propugnó reformas estructurales como el fin al binominal, la reforma tributaria o el derecho universal a la educación. Pero esas reformas, instaladas desde nuevas subjetividades democratizadoras, no siempre concitaron amplio respaldo al interior del propio gobierno; redundaron en diseños deficitarios que finalmente favorecieron la elección del actual gobierno de derecha. La despenalización parcial del aborto en tres causales aguarda convertirse en pleno derecho reproductivo -aborto libre, gratuito y de calidad- a partir de más amplias subjetividades y actorías democratizadoras, capaces de nuclearse en torno a objetivos prioritarios colectiva y participativamente acordados.
La enorme desigualdad estructural en Chile afecta particularmente a las mujeres y a los sectores más pobres, en la medida en que la reproducción de la especie y la reproducción de la fuerza de trabajo remiten a la maternidad obligatoria, a dobles y triples jornadas de trabajo y a mermas crecientes del tiempo para sí. Hoy, cuando casi el 50% de las mujeres se ha incorporado a la fuerza laboral, todavía sorprende que perciban el 65% del salario de los varones. De gran impacto para un sistema de sexo género contrahegemónico es el matrimonio igualitario y un sistema nacional de cuidado, que permita desmantelar el binarismo excluyente entre lo privado y lo público, entre la producción y la reproducción, entre la reproducción y la creación artístico-cultural. El neoliberalismo se plantea ajeno al trabajo cultural y al pensamiento crítico. Pendiente queda la capacidad colectiva de convocar a una Asamblea Constituyente que posibilite construir colectivamente una nueva Constitución desde las y los nuevos sujetos. Imagino una carta de navegación estratégica que asegure el tránsito desde el Estado subsidiario impuesto durante la dictadura y prolongado desde el No hasta ahora, hacia un Estado garante de derechos, con igualdades sustanciales y no meramente formales para la ciudadanía toda. Los feminismos interseccionales insertos en los movimientos sociales y el Parlamento, desde las casas y las calles, desde imaginarios plurales y dialógicos han delineado los mapas. El viaje desde los sufragios activos y las identidades a las reapropiaciones materiales y simbólicas recién comienza.