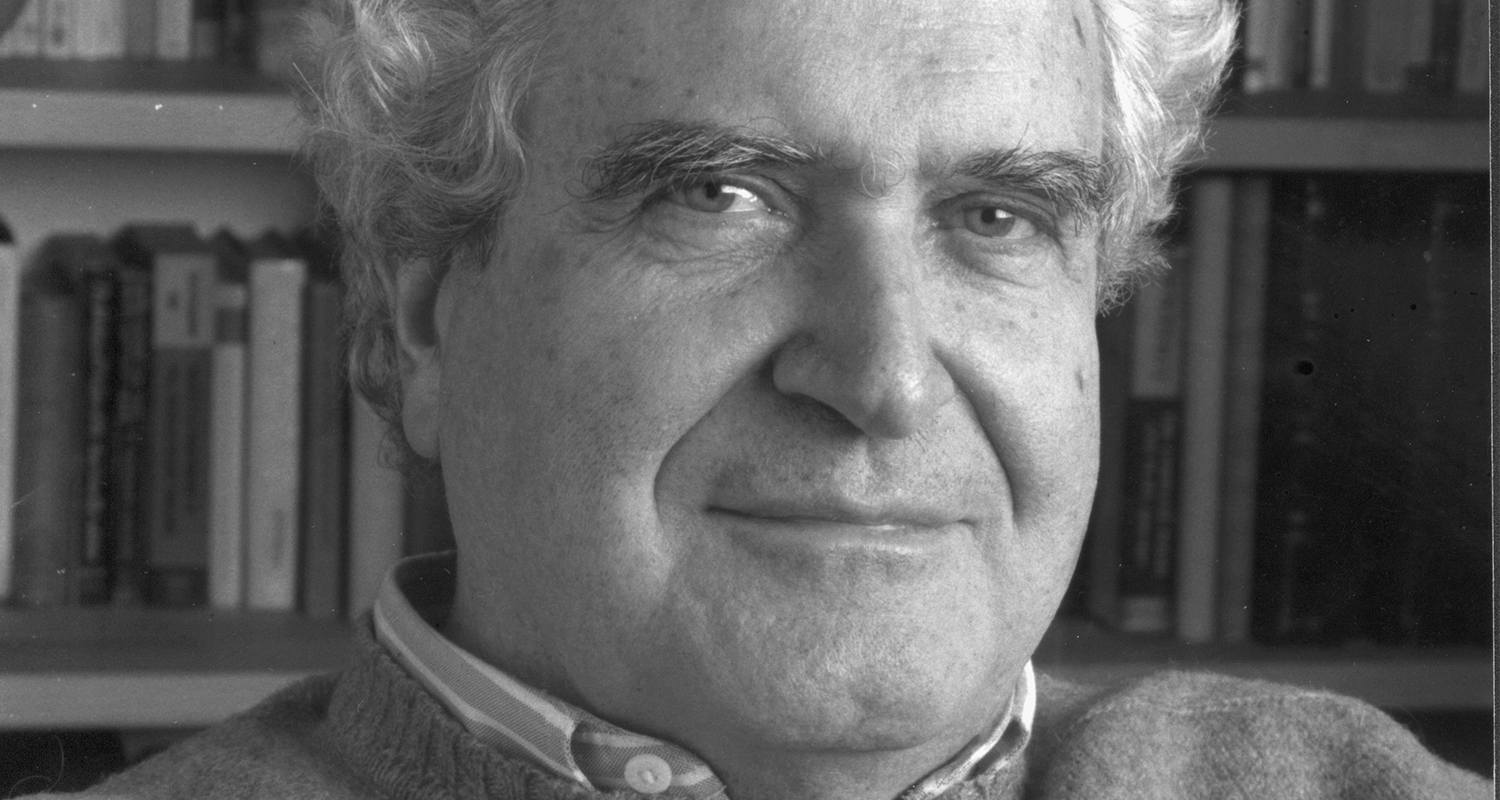La imaginación y la memoria provienen del mismo lugar del cerebro, y cada vez que recordamos actualizamos el hecho, lo reconstruimos a través de la emoción presente. Ficción y realidad parecen existir al mismo tiempo en la vida de las personas y de una sociedad, indivisibles, inseparables.
Seguir leyendoDerribar la torre de marfil: el auge de las editoriales universitarias
Representan un 10,95% de la producción chilena y hoy tienen una fuerte presencia en librerías. Tienen edades y trayectorias diferentes, pero todos cumplen la importante labor de socializar el conocimiento y poner en circulación libros de autores clásicos y contemporáneos.
Seguir leyendoJorge Edwards, un memorialista inagotable
El escritor y diplomático chileno fue un espectador privilegiado de la historia. Su biografía es cautivante, pero lo es más considerando que fue el autor de una de las obras más importantes de la narrativa chilena en el último medio siglo.
Seguir leyendoPalabras inaugurales del Tercer Congreso Nacional Femenino
En vísperas de la Asamblea Constituyente de 1940, en la que se elaboraría una nueva Constitución para Cuba, el Partido Socialista Popular, la Unión Nacional de Mujeres y la Federación Democrática de Mujeres Cubanas decidieron realizar el Tercer Congreso Nacional Femenino, con el propósito de que la nueva Carta Magna recogiera las demandas de las mujeres. Camila Henríquez Ureña participó en la Comisión Organizadora del Congreso.
Exaltándome a un puesto que no me corresponde, se me ha designado para declarar abierto, en estas palabras, el Tercer Congreso Nacional Femenino organizado por las mujeres de Cuba. No sé por qué se me ha concedido ese honor, que pertenece por derecho propio a las inteligentes y activas organizadoras que han hecho frente, para llegar a esta realización, a tantas dificultades, a los obstáculos que encuentra siempre todo explorador de tierras vírgenes, todo cultivador de un suelo nunca abierto por el arado. El haber organizado este Congreso, el llevarlo a feliz término, constituye una labor de edificación, casi de creación, cuyo alcance, al medirlo con el pensamiento, nos estremece con la emoción que causan los grandes acontecimientos históricos. Este Congreso es un acontecimiento histórico de importancia; lo es por su significación humana.
Es cierto que la mujer cubana ha tenido siempre, aun en tiempos de la servidumbre que le imponían las antiguas costumbres, una personalidad más vigorosa que la mayoría de las mujeres de nuestra América. En la vida social, en la vida doméstica y aun en la vida cultural, dentro del estrecho campo en que podía moverse, se ha conducido siempre con una altivez, con una dignidad que hicieron difíciles y raros en este país los casos extremos de abuso de autoridad sobre la mujer, que en otros lugares solían ser harto frecuentes. No es de extrañar, pues que en el momento en que la mujer llega a la libertad las cubanas tomen su puesto en la vanguardia.
La mujer llega a la libertad. Es decir, llega a la conciencia de la libertad. Este concepto tiene dos aspectos: uno, específicamente femenino, otro, humano. Pero he aquí que los límites entre ambos se me hacen borrosos y los dos aspectos se me confunden. El más humano de ellos es el que aparece como específicamente femenino. Porque el hecho de que la mujer llegue a la libertad es un suceso humano vastísimo en alcance y en sentido. Significa que la mitad de la humanidad, que se hallaba reducida a singular esclavitud, empieza a disfrutar de derechos. Quiere decir que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano pasa del género masculino al género común, aplicable por igual a varón y a mujer. Al otro aspecto, que al principio llamé humano, llegamos a través de este primero.

Al llegar a la libertad, al derecho, la mujer se ha dado cuenta de lo que no existe aún de derecho ni de libertad para los seres humanos en general, y se ha puesto de pie junto al varón para la lucha.
Ambos aspectos sirven de motivo a esta reunión de las mujeres cubanas. Este Congreso es la demostración del grado de desarrollo que entre nosotras ha alcanzado la conciencia de la libertad.
Esa conciencia, en la mujer, toma el carácter de totalidad, de universalismo que la feminidad presta a todo lo que ella siente, o piensa o es. Estas mujeres se reúnen para considerar los problemas de la vida del mundo —en ningún momento más difíciles que ahora— en relación con la mujer y en relación con el niño, en relación con el propio varón. Este cuando estuvo solo para hacer leyes y adquirir poderes, lo hizo para sí mismo, y a través de él para las mujeres y los niños, que le pertenecían al igual que los esclavos y los animales domésticos. La mujer, aunque dolorosamente educada en esa escuela de privaciones, no puede ser, por su esencialidad biológica, egoísta. Trata los problemas de todos como los trataría cada uno y aun al niño empieza por reconocerle sus derechos y su personalidad propios. Características de la actuación de la mujer consciente de hoy son la universalidad de la intención y el respeto a la individualidad.
De las características de universalidad es prueba la variedad de aspectos que abarca este Congreso. La mujer quiere sondear el sentir femenino colectivo sobre todos los graves problemas del mundo. El Congreso tratará los problemas de la economía y del derecho, de las relaciones sociales, de la educación, de la higiene, de la cultura, los problemas políticos nacionales y extranjeros y el pavoroso problema actual de la guerra y la paz.
No es posible, ni lo pretende nadie, agotar en un Congreso tan múltiples temas, que dan, cada uno, motivo a numerosos y frecuentes congresos en el mundo entero. Las mujeres cubanas lo que desean es movilizar su pensamiento y encauzar su acción en varias direcciones; darse cuenta de sus posibilidades de iniciativa; tomar impulso para partir por diferentes rumbos hacia el gran fin total.
Por esa misma universalidad, el Congreso ha querido hacer patente su imparcialidad. Se ha querido que aquí se oigan todas las voces, se exterioricen todas las ideas. No porque toda idea merezca subsistir y propagarse. Eso es una falacia. Hay ideas falsas, hay ideas perversas, hay ideas perjudiciales al bienestar que busca la humanidad. Pero aquí querríamos discutirlas todas, para someterlas a la prueba de la verdad. Las ideas de mal pueden imponerse al mundo por la fuerza; pero no resisten al razonamiento. Quienes no osan discutir es porque no tienen confianza en la validez de sus principios; es porque no pueden creer en ellos sino en la oscuridad, en la ceguera.
El Congreso va a tratar problemas de derecho y de economía y de ayuda social, con el criterio de que para todos debe haber justicia y bienestar y no desigualdad injusta, criterio que, ciertamente, no es nuevo debajo del sol como palabra o precepto, pero es aún inexistente como realidad cumplida.
Va a tratar el Congreso temas de higiene, con el criterio de que lo necesario no es que haya muchos seres humanos que sirvan a otros con sufrimiento y muerte, sino seres que puedan vivir razonablemente sanos y felices y servir al bien general con su vida. Va a tratar problemas políticos sin apasionamientos partidaristas, porque la mujer consciente sabe que la política como hoy se entiende es el mayor azote de la humanidad, y tendrá que desaparecer si esta ha de sobrevivir; y hay que meditar la concepción de una nueva política que se base en una total revisión de valores. Va a tratar problemas de la cultura: de su significación y de su propagación no solo en cantidad, sino en calidad. Va a tratar problemas de las relaciones entre los sexos: de la unión, de la separación y de la procreación; porque el matrimonio medieval que aún subsiste en parte, con sus fenómenos concomitantes de prostitución y de celibato forzoso, estaba fundado sobre la base de la servidumbre de la mujer, y necesita una transformación radical. Las relaciones entre los sexos necesitan transformarse no solo en la ley, sino en la costumbre, y aun más, en la conciencia moral del varón y de la mujer.
El Congreso tratará, en fin, el problema de la guerra y la paz. Más que otro alguno, ese problema no puede, por ahora, tener solución. Pero hablaremos con sentido de futuro, para que no vuelva a perderse la paz cuando la recobremos; para que pueda haber mañana una humanidad que no quiera la guerra, que es, como decía Antonio Machado encarnado en Juan de Mairena, la única forma de extinguirla para siempre.
Porque todos los problemas humanos —todos los que aquí serán discutidos, por lo tanto— parecen empezar en el exterior, pero terminar en el interior del hombre. En realidad, ahí es donde nacen. Lo que sucede es que del árbol vemos las ramas, no la raíz. Vemos conflictos externos: de política, de economía, de prejuicios sociales, de leyes, matrimonio, prostitución. Pero la fuente de donde toda brota es la mentalidad humana, el sentimiento humano, la miseria, la moral de la humanidad, el máximo mal que, si pudiera remediarse, permitiese al fin, el bienestar estable de los hombres.
La mujer, la mitad de esa humanidad problemática, está buscando su conciencia. Se asoma —¡en gravísimo momento de la historia del mundo!— a la profundidad aún confusa de lo que llamamos libertad; libertad económica, libertad política, libertad cultural, libertad sexual, libertad moral: causa y efecto a la vez de todas las demás formas, esencia íntima de la libertad. Este madurar de la conciencia femenina es un paso gigantesco que da la humanidad hacia su equilibrio interno y externo.
Que lo sienten las mujeres de América, que se dan cuenta de la seriedad del momento en que viven, y de la responsabilidad que vivir hoy implica para el mañana, lo prueba el gesto, de afirmación e indagación al par, que este Congreso representa. Las mujeres cubanas, las mujeres hispanoamericanas que han venido a prestarnos su cooperación valiosa, estamos dispuestas a luchar por que se transforme en destino cumplido nuestra conciencia de la libertad.
Que lo sienten las mujeres de América, que se dan cuenta de la seriedad del momento en que viven, y de la responsabilidad que vivir hoy implica para el mañana, lo prueba el gesto, de afirmación e indagación al par, que este Congreso representa. Las mujeres cubanas, las mujeres hispanoamericanas que han venido a prestarnos su cooperación valiosa, estamos dispuestas a luchar por que se transforme en destino cumplido nuestra conciencia de la libertad.
Una trayectoria feminista
La escritora Camila Henríquez Ureña (1894-1973) fue una de las figuras más importantes del feminismo latinoamericano y caribeño de mediados del siglo XX. Este año, la editorial chilena Banda Propia publicó En sentido horizontal, una compilación de sus ensayos y cartas.
Seguir leyendoLos mundos de conocimiento de Roberto Torretti
Considerado una de las voces más influyentes de la filosofía tanto en Chile como en el extranjero, el recientemente fallecido
Seguir leyendoMarcelo Cohen, artífice de lo indefinible
Tras su muerte, el escritor, traductor y crítico dejó un legado incalculable para la literatura hispanoamericana. En palabras de Rodolfo Fogwill, habría tramado “la mejor y más original narrativa argentina”.
Seguir leyendoValeria Tentoni: «El arte es una materia volcánica y hay que tratarla con cuidado (pero también hay que faltarle el respeto)»
La escritora argentina ganó el Concurso Latinoamericano de Cuentos Marta Brunet con “Cera de avispa”, relato que se suma a su variada obra literaria […]
Seguir leyendoLa teoría del Chile horizontal
El mayor compromiso que debería asumir la arquitectura es con su entorno y con los modos de habitar en un paisaje amenazado
Seguir leyendoNicolás Jaar: «El miedo es una cuarentena dentro de uno mismo»
El músico chileno lleva años reflexionando sobre la necesidad de retomar la temporalidad del cuerpo y repensar las relaciones humanas. […]
Seguir leyendo