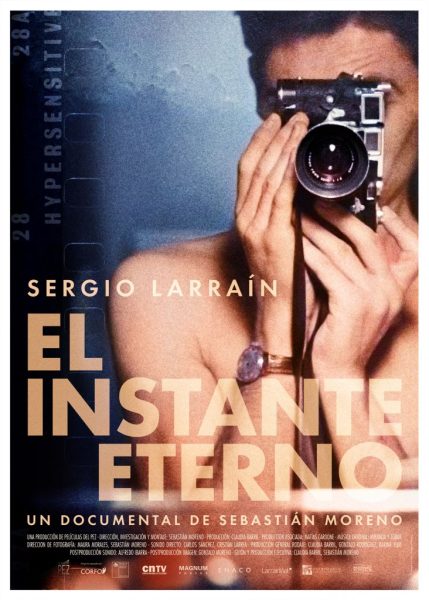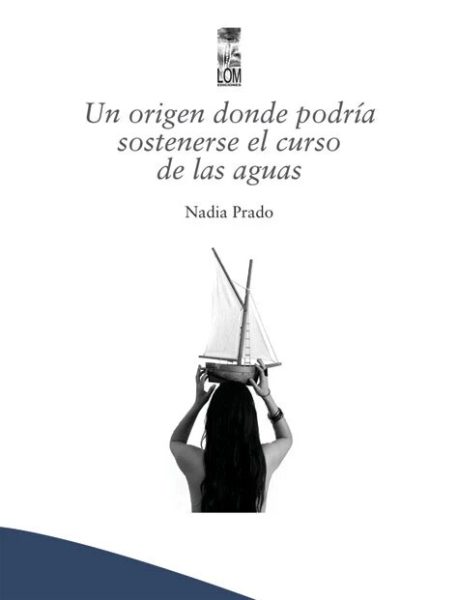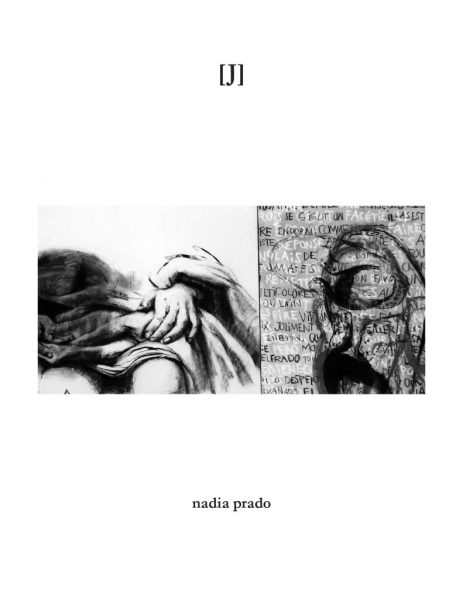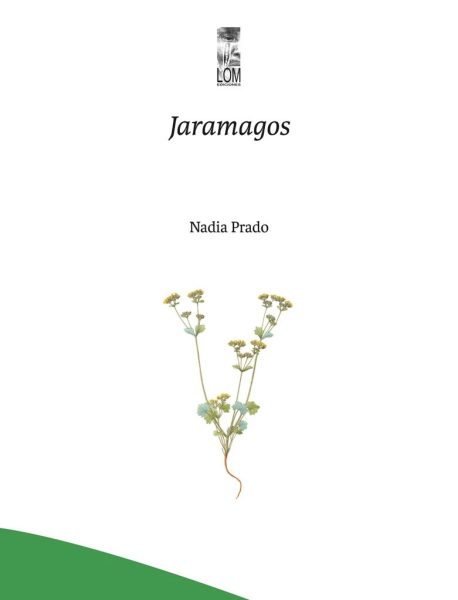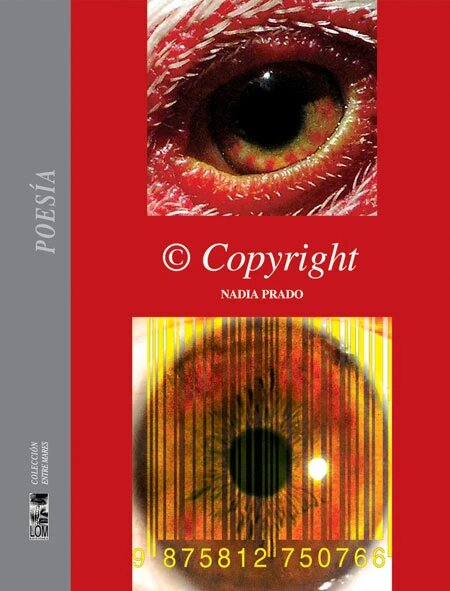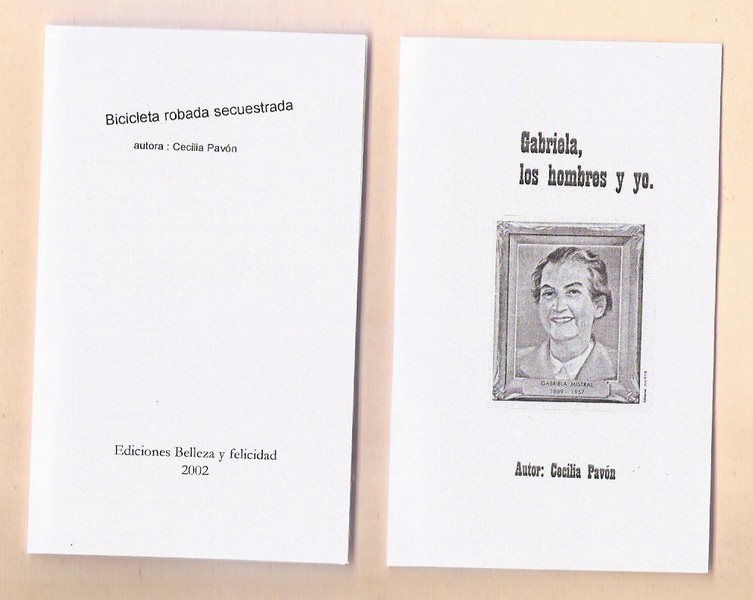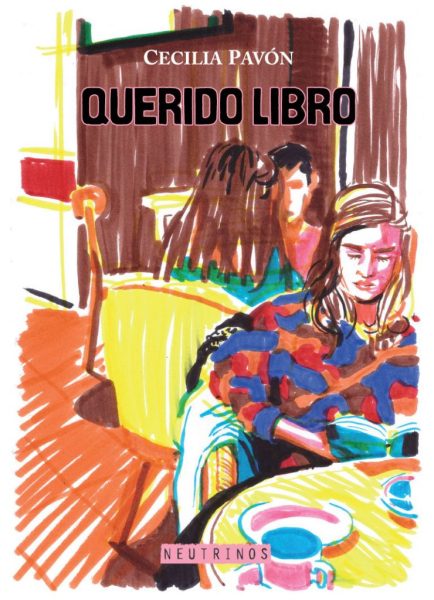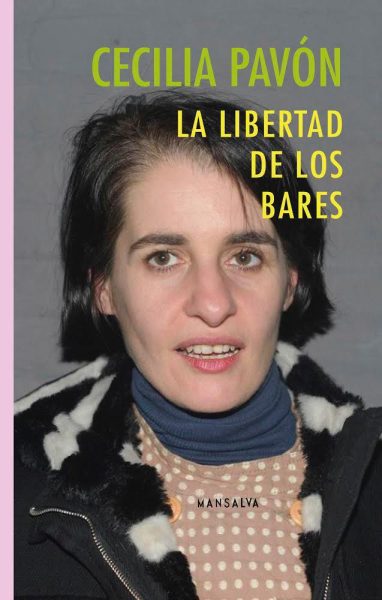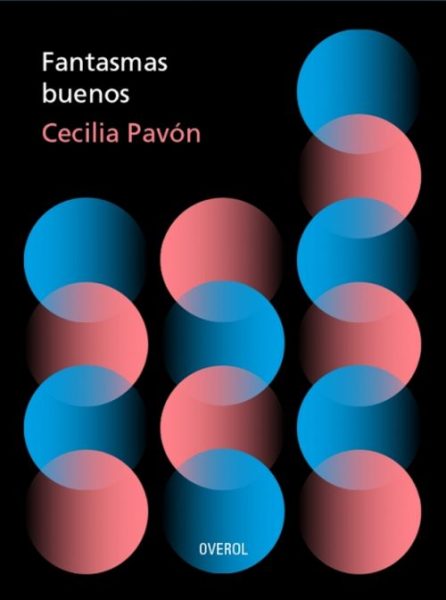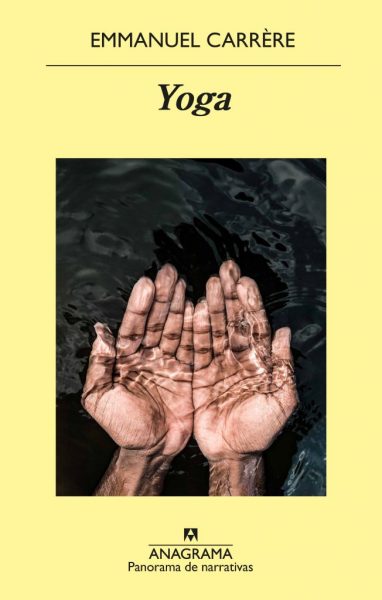«Cuando hablamos de infancia las buenas intenciones no son suficientes y las torpezas tienen un costo, no para nosotros —los señores y las señoras que nos dedicamos a esto—, sino para los pequeños lectores que, al final del día, al comparar sus vidas y sus emociones con las que describen y aceptan los libros, sienten que vuelven a sacar una mala nota», escribe María José Ferrada sobre la importancia del libro Enseñando a sentir. Repertorios éticos en la ficción infantil, de Macarena García.
Por María José Ferrada
Una niña lee un libro, un cuento que describe, entre otras cosas, un paisaje lleno de árboles y pájaros que cantan bajo un sol tibio y brillante.
La niña, que como todos los niños y las niñas lleva un sol en su mochila, compara el suyo con el del cuento. No, la verdad es que no se parece para nada. El sol de la niña es más opaco y más chico. En realidad más que un sol parece una pelota vieja. Y no hablemos del paisaje que ve por la ventana, donde los árboles no son verdes sino plomos. La niña siente algo parecido a la tristeza, algo parecido a la rabia, que no logra identificar muy bien. Sigue leyendo y en el pecho se le instala un agujero con forma de estrella, de planeta negro. Todos los demás están sonriendo, menos tú, dice con los ojos —ese idioma que los niños y niñas saben entender tan bien— la señora que lee el cuento, debe ser porque eres una niña rara, piensa. Y a partir de entonces la niña lo piensa también.
Enseñando a sentir. Repertorios éticos en la ficción infantil (Ediciones Metales Pesados, 2021) es un libro que hace mucho necesitaba leer. Porque es un libro que habla de algo que me interesa: cuando hablamos de infancia las buenas intenciones no son suficientes y las torpezas tienen un costo, no para nosotros —los señores y las señoras que nos dedicamos a esto—, sino para los pequeños lectores que al final del día, al comparar sus vidas y sus emociones con las que describen y aceptan los libros, sienten que vuelven a sacar una mala nota.
Según nos cuenta Macarena García en los dos primeros capítulos de su libro —»El auge del libro álbum y la educación socioemocional» y «La política de las emociones en Intensamente«— mucha de la producción cultural pensada para la infancia nos dice que existen emociones positivas y emociones negativas, que todos y todas las experimentamos. Hasta ahí, todo bien, así que continuamos. De un lado estaría la alegría —y cuando nombre esa palabra, “alegría”, todos los niños y niñas levantarán un círculo amarillo—, de otro lado estaría la tristeza —cuando nombre esa palabra, “tristeza”, todos los niños y niñas levantarán un círculo gris—. Nuestros libros no solo nos han ayudado a identificar las emociones, sino que además las hemos delimitado —encerrado, diría alguien aún más optimista— en formas geométricas y cromáticas. Ese primer paso, ordenar, separar, diferenciar, nos permitirá dar el segundo: regular y transformar. Ahora niños, niñas: respiremos. En eso, el éxito de mi actividad, estoy pensando cuando observo que al final de la sala hay un niño que le da un mordisco a las figuras de colores y luego las escupe en el banco de su compañero. Enciendo las alarmas de mi propia cabeza, rebobino.
Decía: hay emociones positivas y emociones negativas, emociones que todos y todas las experimentamos, pero morder y escupir en el banco de tu compañero es algo muy diferente. Una cosa es la tristeza, insisto, si quieren podemos hablar de ella, pero, citando a Macarena García, de “los sentimientos malos que nos provoca la sociedad capitalista moderna” tales como la ira, la ansiedad o la paranoia, no, de eso no hablaremos esta vez porque, como suele pasar cuando hablamos o decimos que hablamos de niños y niñas, a los señores y señoras que nos dedicamos a escribir, ilustrar, mediar y clasificar literatura infantil nos salva el timbre que anuncia el recreo. O nos salvaba porque henos aquí, leyendo, Enseñando a sentir.
No importa, insistimos, porque lo nuestro es eso, la insistencia. No nos asustan los temas incómodos. Les llamamos “temas difíciles”. La literatura infantil tiene estantes, conferencias, mil publicaciones dedicadas a eso. Enumeramos: libros sobre la tolerancia. Libros sobre la muerte. Libros sobre migración. Y podríamos seguir con nuestro listado, la vida entera, tranquilamente —porque eso también es lo nuestro—, cuando Macarena García nos interrumpe dedicando los tres capítulos siguientes de su libro a las ansiedades adultas, las narrativas de la hospitalidad y la necropolítica.
La isla se llama el libro que trae para abrir la discusión. “Un hombre desnudo llega a una isla donde es recibido con recelo por parte de los pobladores, un recelo que va escalando en hostilidad, hasta un final en que los pobladores arrojan al hombre desnudo al mar”. ¿Por qué?, preguntamos espantados los adultos. Porque tienen miedo de él, responde un niño. Porque no saben quién es, agrega una niña.
Macarena, el niño y la niña nos obligan a revisar nuestros estantes, nuestras conferencias, nuestros libros para recordar de qué hemos estado hablando estos últimos años cuando decimos libros sobre tolerancia, libros sobre la muerte, libros sobre migración.
El capítulo cuarto de Enseñando a sentir, gira en torno a la problemática que plantea un libro como La isla que muestra tan claramente, citando a García, “la forma en que opera el miedo como fuerza social que produce exclusión”.
Al parecer, debemos reconocer, las señoras y los señores adultos nos hemos conformado con poco. Nuestros libros efectivamente han tratado el tema de la migración y de la relación con el migrante, pero tal vez en ese bien intencionado pero siempre peligroso afán de simplificar, hemos omitido cosas importantes, por ejemplo, no nos hemos preguntado de dónde viene ese otro y por qué ha migrado. La respuesta podría llevarnos a enfrentar la temática expuesta en otro de los libros analizados por García —The Mediterranean—, un libro sin palabras que ahonda en, vuelvo a citar, “las intrincadas redes que benefician a algunos de la precariedad de otros”.
Pero, ¿será necesario hablarle de eso a los niños?, nos preguntamos.
Tal vez lo sea. Y es que, como tan bien explica el libro que nos convoca, al eliminar el conflicto lo que hacemos es ayudar a perpetuar las realidades injustas y conformarnos con mostrar a los niños y niñas que con la hospitalidad es suficiente. No será necesario entonces que ese niño, esa niña, que ha escuchado pacientemente nuestra historia se pregunte cuál es o podría ser su propio papel en todo este entramado. Abordamos el tema de la migración en nuestros libros, pero evitamos hablar, vuelvo a citar, de “las relaciones causales entre los países poderosos y los escapes en masa” y del que la investigadora considera uno de los temas más desafiantes, más esquivos y más tabús de nuestro tiempo: la necropolítica, es decir, el uso del poder social y político para dictar un orden en el cual hay personas que pueden vivir y otras cuya muerte se acepta en silencio y sin sorpresa.
Los señores y las señoras que hacemos literatura infantil continuamos con la lectura, pero no sabemos muy bien si hablar o seguir refugiados en nuestras buenas intenciones, que parecen estar en un límite demasiado cercano al consumo de la precariedad del otro en pro del refuerzo de nuestra supuesta bondad humanitaria. Llegados a este punto, nuestro silencio que ya ha perdido toda inocencia nos ha puesto a nosotros y, lo peor de todo, ha puesto al niño, a la niña, que nos escucha en una verdadera situación difícil: el lugar del que mira y no dice nada.
No, esta vez no hay campana que salve a nadie por aquí. Macarena García pasa al siguiente capítulo: el problema de las narrativas de empoderamiento para niñas.
La escena es imaginaria: un padre compra a su hija un libro sobre mujeres empoderadas, porque él, lo dice con un orgullo genuino a sus amigos, no es ningún machista. El libro es uno de los pocos libros para niños, perdón, para niñas, que lleva muchas semanas en el listado de los más vendidos. El libro cuenta la historia de mujeres poderosas que, según observa la autora de Enseñando a sentir, “se han tenido que enfrentar al mundo solas y han echado mano a una determinación interior implacable para conseguir hacer lo que deseaban”. Macarena García repara en que no hay aquí compañeras de viaje, no hay amigas, no hay colegas, sino una gran capacidad de ser una rebelde solitaria. ¿Para conseguir qué? Acceder a espacios de poder considerados históricamente masculinos. El fallo que detecta García en esta narrativa —y que no ha notado el padre no machista que sigue absorto en la lectura mientras, por suerte, a estas alturas la niña duerme— es que el camino ha sido una rebeldía individual y la meta: el éxito.
Especialmente interesante es cómo, en este capítulo, la autora nos pone en guardia frente a la apropiación del feminismo por lógicas de mercado que terminan despojándolo de su poder, al no buscar, cito, “cambiar las condiciones con las que se produce el poder”, «conformándose con aspirar a una mayor participación en este”, no de todas sino de algunas mujeres. ¿Cuáles? Claro está que las más valientes y las más rebeldes.
Nuevamente, nos encontramos con una necesidad en la que Macarena García insiste en su libro: repensar cómo se producen las dominaciones y cómo desde la literatura para niños y niñas perpetuamos el discurso en que algunas vidas son más valiosas que otras. En sus palabras, “una cultura de la rebeldía individualista que resulta bastante acrítica a las condiciones que la producen”.
El padre, a estas alturas, también se ha quedado dormido. Por suerte la niña, que no tiene ningún interés en parecerse a las heroínas del libro, despierta y tiene la mejor de las ideas: arrojar por la ventana ese libro que, al llevarla a imaginar un futuro tan lleno de soledad y esfuerzo, solo le provoca dolor de estómago y una terrible ansiedad.
Los señores y las señoras nos preguntamos: ¿pero entonces qué era lo que teníamos que hacer con las princesas? Macarena García, que no está para ese tipo de preguntas, se asegura de que la niña que se ha librado de la lectura duerma y, bajando la voz, pasa al capítulo siguiente: «Narrando los silencios de la dictadura».
¿Cómo le explicas a un niño o a una niña que existen cuerpos que tienen cicatrices producidas por la tortura, una tortura que fue pensada y ejecutada por otro cuerpo, el cuerpo de un ser humano? ¿Cómo se lo explicas y le dices que ese cuerpo tal vez sea el de su vecino, su abuelo o su hermano? ¿Cómo le hablas a un niño o a una niña de cuerpos desaparecidos por el Estado? ¿Cómo le dices que hay mujeres, en su mayoría ancianas, cuya tarea no es de matemáticas o geografía sino que consiste en buscar los huesos o lo que quede de ellos en el mar, la cordillera, el desierto? ¿Cómo le dices que hay mujeres y hombres que han debido conformarse con un pedazo de lo que un día fue un vestido como el que ahora lleva su madre, un pedazo de camisa como esas que cada día se pone su padre?
Macarena García muestra en este capítulo el respeto y la humanidad que tal vez le falte a nuestra literatura para niños y niñas: a veces lo único que puedes hacer es preguntas: ¿cuándo?, ¿cómo? y, tal vez la más importante de todas, ¿cómo pudo pasar algo como eso? Hay preguntas, parece decirnos la autora de Enseñando a sentir, que necesitamos hacer: por las víctimas y por nosotros.
No hay en este libro un capítulo más importante que otro, todos son inteligentes y luminosos, pero hay uno al que he regresado varias veces mientras escribía esta presentación. Se trata de «Tramados de pobreza y lectura».
Dos investigadoras van a un campamento a implementar un programa de lectura y migración. El campamento, según les explicó la ONG que las ha convocado, cuenta con un alto porcentaje de población migrante.
Las investigadoras quieren, según se explica, “hacer algo con los libros que complicase la propia cultura del libro, esa aspiración de elite desde la que se confía que el libro será el acceso a una cultura y un pensamiento más elevado”. En otras palabras, romper o poner en cuestión sus propias visiones de la lectura literaria.
Al principio todo parece ir bien. Pero poco a poco se encuentran con una realidad más pesada de lo que imaginaban: para los niños y niñas que asisten a la actividad los libros son un trámite para acceder a los juegos que están en los estantes. También para conseguir la esperada colación que probablemente será una parte importante de la cena.
A veces los libros pueden hacer su trabajo. Y otras simplemente no pasa lo que esperamos. A pocas investigadoras había escuchado decir algo como esto, lo que solo aumenta mi admiración por el trabajo que ha hecho Macarena García. Un trabajo que por lo menos a mí, en un tiempo en que todos parecen tener respuestas, me ha llenado de preguntas. Y de ganas de trabajar por una literatura que no simplifique cosas que —los niños ya se han dado cuentas— son complejas. Una literatura que muestre a sus lectores no lo que les falta para ser esos niños, esas niñas felices con los que sueña el mundo adulto, sino eso que son. Una literatura que tenga la sinceridad de los buenos amigos.

***
Enseñando a sentir. Repertorios éticos en la ficción infantil
Macarena García González
Ediciones Metales Pesados
184 páginas
$10.900