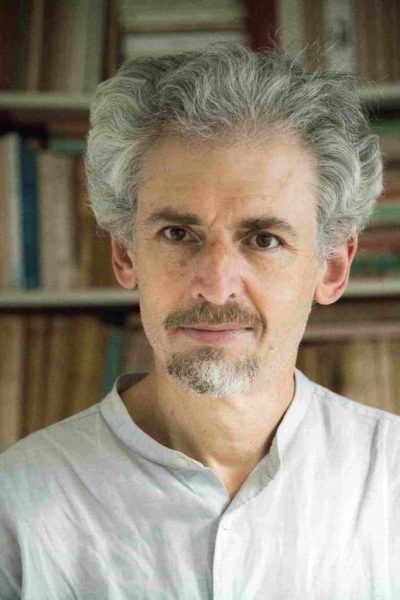En la última página de este libro se encuentra el siguiente fragmento: “La poesía está dotada de un impulso que la lleva a saltar fuera de los libros. No pide permiso para entrar en las casas ni rodar por los campos, ni cruzar los mares […] La poesía nos enseña a participar de la comunión con el mundo” (63). Se trataría, de tal modo, de una conexión entre poesía e historia y vidas; por tanto, no sólo reconocer escrituras maestras sino que hacernos parte de un común, rompiendo la autonomía del sujeto y del arte. El sentido comunitario y la función de la poesía integrada a la condición de sujeto es la mayor preocupación de La aridez y las piedras (Santiago, Garceta, 2016) de Verónica Jiménez. Un volumen acerado, sobre el daño y la derrota, pero también sobre la muerte resignificada en el sentido de potenciar la vida y la escritura. La autora nos plantea en este libro un duelo constante ante el martirio, terreno del cual parece imposible salir, pero el cual sí se puede confrontar.
“Campanas de nieve”, el primer segmento de este volumen, traza una ruta contemplativa y dialogante en torno a la muerte a partir de una voz de mujer que se concentra en su origen y en sus muertos: la figura del abuelo, su infancia y conexión con las ánimas. La concepción de la muerte que desarrolla la poeta bien puede distinguirse en este verso: “Porque la muerte no es más que un horizonte. Y ese horizonte no es más que un camino que transitan los difuntos buscando un lenguaje que los guie en la oscuridad (15).
La trabazón entre el itinerario de la muerte es similar al de la poesía, ya que ambas irían en busca de un lenguaje que no privilegia comunicar, sino un lenguaje-guía en una ruta de oscuridad. Esta búsqueda, quizás, sea otro de los objetivos primordiales de Verónica Jiménez, buscar un lenguaje cuyos emisarios sean los fallecidos. En sentido metaliterario, se trataría de conjugar hablas, no sólo literarias sino de seres comunes. Esta visión permite el ingreso de lo social al volumen. Así la poeta dice: “Enciendo una vela para tu reposo/ para que su llama te sostenga/ como si fueras el mensajero/ que esperábamos/ no aquel/ a quien un poeta aguardó/ tres años cerca de la playa/ sino tú/ un obrero arrojado/ en las costas/ de un país levantado/ sobre panteones/ un hombre sin estirpe/ a quien no estaban destinadas/ las catedrales de la historia/ o del mito” (12).
Los versos anteriores, además de exponer la grandeza compositiva y de imágenes donde se conjuga lo místico con lo social, permiten advertir el reconocimiento de una referencialidad de raigambre popular. El obrero, arrojado a las playas, imagen que evoca la de cuerpos lanzados al mar por agentes de la dictadura, el trabajador anónimo, despojado de la condición de héroe, aquel que representa el excedente de la épica, es parte de una microhistoria, la del culto familiar, íntimo, cuya lengua ilumina la ruta de la poeta, “como si fueras el mensajero que esperábamos”. La voz enunciativa se dirige a ese otro, mediante el “como si”, estableciendo una voluntad de ilusión o de ficción (Pérez López, Pablo Javier. “La voluntad de ilusión como condición de la existencia”. Thémata Revista de filosofía N° 41, 2009, p.345.) que permite convocar la necesidad de lenguaje.
En el segundo tramo de este poemario, “Tierra ajena”, se reitera el diálogo con los difuntos y la estirpe, lo que permite constatar la construcción de un lugar inestable, ya que la receptividad de “los vivos” es pasiva. En contraposición, la voz que lleva este poemario se manifiesta dinámica y laboriosa, así dice: “Este es el camino que yo escogí: / soltar las cargas de la opresión/ entrar en el blanco pozo de los deseos/ combatir la oscuridad dentro de mí. / Cargo a la muerte en mis brazos y echo andar.” (27).
Se manifiesta acá una consonancia entre la búsqueda realizada por los muertos y por la poeta, igualados en su tránsito en busca de un lenguaje conformado por un colectivo: “Mi lengua carece de prestigio, / pero bajo la corteza de mi corazón errante/ resuenan las voces de aquellos rostros olvidados: / el alma tras el alma, su aliento como un don/ que el viento esparce y multiplica sobre la tierra” (28). La ausencia de autoridad o fama no opera como condena; al contrario, permite que la voz lírica remarque su inclusión en un colectivo, el de las “voces de aquellos rostros olvidados”.
Esta reafirmación de clase, esta consciencia de un lugar menor dentro de un campo social y cultural, responde con precisión a las matrices más profundas del individualismo que se impone en el hacer poético y en las prácticas de vida actuales, donde el yo se vincula al nombre de aquellos que tienen prestigio.
“Reino del frío” es la tercera parte y final de este magnífico poemario, donde se impone una lírica narrativizada, austera y rigurosa en la precisión del ritmo y las figuras retóricas. En este apartado destacan poemas que recogen la tradición hagiográfica, enfocados en mujeres martirizadas, tal como la propia hablante, perseguida, enjuiciada, todas abordadas desde un enfoque místico-material. Un poema que representa con fidelidad lo señalado es “Martirios” (48-49), que convoca la voz de la figura materna de la hablante que así dice: “Hay que sorber las aguas espesas de la Historia, / que nunca tuvo puntos altos ni detenciones/ (mira cuántos muertos); / no esquivar los golpes, no acobardar/ ante el peso de las palabras y las preguntas, / el fuego y el hierro de nuestras vidas” (49). La voz orienta sobre la correlación entre historia, sujeto y poesía. Incita a la hablante a recibir y enfrentar la violencia, por ende la historia, sin esquivar la reflexión, la incertidumbre, la crítica, la escritura, podríamos añadir.
Quisiera cerrar estas reflexiones citando un verso del penúltimo poema del libro: “Lo cierto es que ahora ni siquiera recuerdo/ mi nombre/ dicen que es Verónica” (61). La función-autora se encontraría restada; ausencia que permitiría que la voz autoral se excuse de la jerarquía que otorga su nombre, el poder y la autoridad de un yo que elabora esta escritura, y que pese a sí, ocupa una posición de privilegio ante la representación de la realidad elaborada. Esta voz, por tanto, por un lado se resta, pero por otro se suma al colectivo de los señalados en el poemario como anónimos, aquellos sin un lugar en la historia ni la épica. Entonces, sólo queda en pie una palabra en femenino, una visión socio-mística y un deseo de escritura que trasciende la autonomía de la sujeto autora y de la poesía en relación a la facticidad.
La aridez y las piedras es un grandioso volumen, compuesto con precisión y vigor, donde se manifiesta una opción política de la poesía a través de reenvíos entre una visión ontológica e ideológica. Las incertidumbres y certezas, de tal modo, resultan unificadas al deseo de articular una voluntad de escritura que se excede, pero que fatalmente regresa al verso.