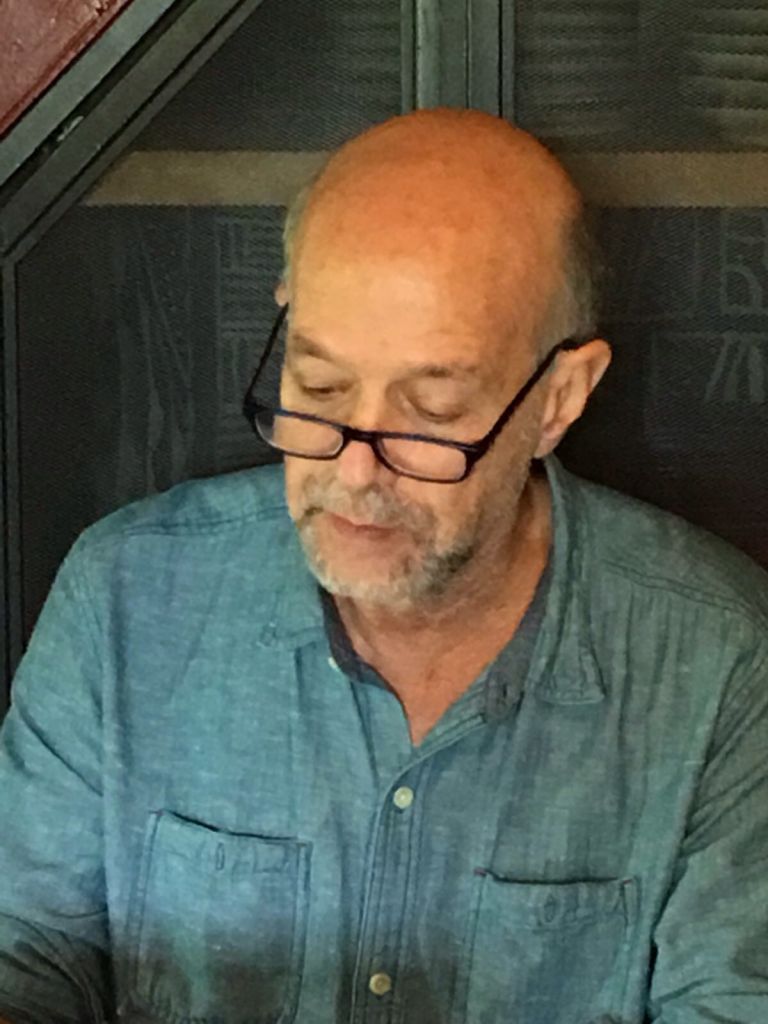Con Multitudes personales (Ediciones UDP) recientemente publicado bajo el brazo, el intelectual, filósofo y escritor chileno-argentino, que durante años trabajó como investigador de temas sociales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se aventura con un análisis del Chile que hemos construido y habla del rol de su generación frente a los cambios que vienen: “tiene que mojarse las patitas, tiene que entrar a discutir”.
Por Jennifer Abate C.
—En un texto que publicó en la revista Nexos en octubre del año pasado, decía que su respuesta más honesta frente a la pregunta por el desenlace del movimiento social era: no tengo la menor idea. Casi un año después, ¿tiene más luces sobre lo que ocurrirá con la movilización que comenzó el año pasado y que fue detenida por la pandemia?
Yo creo que hoy es tanto o más enigmático en la medida en que la pandemia fue sofocada no por una razón política. No tuvo un desenlace, no tuvo una resolución, lo único que hay en el horizonte es el plebiscito que se viene. El estallido, para mí, es una revuelta, no una revolución, la revolución termina con un asalto al poder y la revuelta termina en una especie de desplazamiento del eje del centro, es decir, lo que era en algún momento considerado como statu quo, se corrió a la izquierda. El eje se corrió primero en algunas concesiones en términos de política, después, sobre todo, en la iniciativa de convocar a un plebiscito para trabajar en una nueva Constitución.
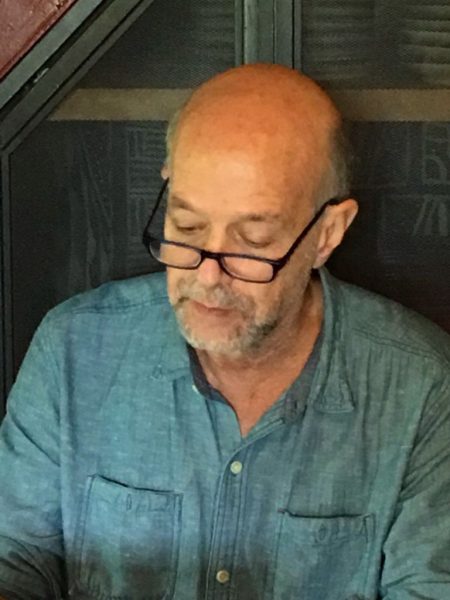
Se trata de un sentido común compuesto, por un lado, de una visión crítica respecto de los gobiernos de la Concertación, es decir, de los gobiernos de la democracia, del programa que se desarrolló y del modelo de país que se planteó. Creo que se generalizó una cierta homologación entre neoliberalismo a secas y lo que ha sido Chile en los últimos 30 años. Es curioso; yo no estoy de acuerdo con esa homologación, por lo menos de manera total, es decir, esta especie de indiferenciación entre los Chicago Boys y el modelo “progresista”.
—Se refiere a la frase “no son 30 pesos, son 30 años”.
Claro, en las marchas se notaba esa visión. Por otro lado, creo que hay dimensiones que tienen mucho que ver con el poder en la vida cotidiana, que ya estaban puestas sobre el tapete en las movilizaciones sobre abuso de género en el año anterior, en 2018, que al estallido llegaron en la última parte, sobre todo con Lastesis y todo lo que significó. Creo que el tipo de cuestionamiento que se planteó en 2018 era muy profundo y tiene bastante que ver con el estallido social, es decir, con perderle temor a asumir posiciones más radicales frente a un tema. También se conjugan o convergen temas que tienen que ver, por un lado, con los viejos temas sociales, distributivos, con una clara conciencia de que los indicadores del triunfo, los indicadores del oasis chileno del cual habló el presidente pocos días antes, no representan la realidad de la gente o la gente no se siente para nada representada en esos indicadores. Lo que ocurría por debajo de todo eso era una sensación muy grande de vulnerabilidad y de vulnerabilidades cruzadas, vulnerabilidad en el campo de la salud, en el campo de la seguridad social y las pensiones, la sensación de una ciudadanía de primera, segunda y tercera clase según el tipo de educación al cual accedías, el tipo de trato que tenías en el trabajo, el tipo de redes, de relaciones que te permitían aprovechar tu capital humano en retornos laborales.
—Es interesante el correlato que hace con el movimiento feminista de 2018, cuando, como durante el estallido, llamaba la atención la inexistencia de un liderazgo tradicional. ¿Cree que están emergiendo nuevas formas de movilización?
El movimiento feminista rebasaba cualquier tipo de lógica partidaria, era rizomático, aparecía por todos lados. Creo que ahí se marcó un precedente superfuerte, mucho más todavía de lo que se podía haber marcado en la Revolución de los Pingüinos el 2006 o la de los universitarios el 2011 o la protesta contra las represas el 2012. Ahí había algunos liderazgos, pero en esta idea no hay liderazgo, hay una especie de espontaneísmo de las masas, como se decía antes. Ahora, no digo que el 2018 sea la causa del 2019, a lo mejor ya el movimiento del 2018 estaba dentro de una forma de funcionar que estaba arrastrándose, que explota ahí.
—Usted ha descrito una disconformidad que viene de muchos lugares. Hoy estamos a punto de enfrentar un plebiscito. ¿Cree que un potencial cambio en la Constitución ayudaría a subsanar esas disconformidades o de todas maneras hay que conducir otro tipo de procesos sociales que ayuden a aliviar la sensación de desigualdad creciente?
Creo que no sería malo que la nueva Constitución lograra tener esa nueva fuerza para nuclear todas las energías, las energías críticas, emancipatorias, contra la desigualdad, porque habría, de alguna manera, algún tipo de encuentro entre la lógica de la revuelta y la reflexividad compartida, una especie de proceso deliberativo a nivel nacional. Si los procesos deliberativos se mantienen divorciados de los procesos de movilización, yo no sé hacia dónde se llegaría, es como una especie de toparse con un callejón sin salida. No digo que el proceso de la Constitución desmovilice a la sociedad, yo no sé cuánto tiempo puede permanecer una sociedad movilizada como lo estuvo durante cuatro meses, pero de alguna manera debiera vincularse la movilización social con la deliberación pluralista, por llamarla de alguna manera, una deliberación abierta, ampliada.
—En medio de la pandemia, diferentes teóricos y teóricas han postulado alternativas de cambio de nuestra vida social después de la pandemia. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que estamos en condiciones de anticipar si la pandemia va a producir cambios permanentes en nuestra manera de relacionarnos socialmente?
Yo creo que la pandemia ha traído una especie de desfile de proyecciones utópicas y distópicas muy interesante, porque se han ido modificando a medida que la pandemia y las medidas de confinamiento duran más. Al principio apareció una especie no de euforia, porque no podemos hablar de euforia ante una pandemia, pero una expectativa de que íbamos a encaminarnos hacia una ética de la frugalidad; la pandemia era la señal que la naturaleza le daba al capitalismo, a la modernidad y a la globalidad, de que no podíamos seguir con esta forma de producir, consumir y de habitar, y que por lo tanto se venía un cambio paradigmático. Y también apareció la expectativa utópica de la emergencia del rol social del Estado, sobre todo en América Latina. La gente pensó: “este es el fin del capitalismo financiero”. Creo que ahora hay un momento de incertidumbre en este juego de naipes de utopías y de distopías dinámicas que se han dado a lo largo de los últimos meses. Uno de los grandes problemas, que es mas simbólico, tiene que ver con la crisis política durante el estallido y la pérdida profunda de apoyo, aprobación y legitimidad prácticamente en casi toda la clase política y el sistema. ¿Cuál va a ser la voz desde la política que invite, convoque, a la sociedad a estar juntos para enfrentar esta situación crítica?
—¿Cuál es su respuesta frente a esa pregunta?
El problema es que no hay voz. Las dos personas que apuntan más fuerte en las encuestas son Lavín y Jadue, y no creo que ninguno de los dos pueda hacer esa convocatoria, salvo que se junten, pero no lo creo. Tiene que haber una voz que convoque, creo que la voz tiene que convocar a unirnos en un cierto sacrificio, que es lo que ocurre durante las guerras. Roosevelt tuvo la capacidad de hacerlo durante la guerra; de alguna manera se desgastó, pero Fernández en la Argentina lo pudo hacer, una voz convocante. Pero la voz convocante tiene que ser, a la vez que una invitación al sacrificio, muy clara también en una invitación a distribuir los sacrificios según las capacidades, el lugar que ocupa cada uno en la sociedad. Si uno invita al sacrificio, y al mismo tiempo vamos a discutir en serio el impuesto a los superricos, tiene más sentido, pero invitar así, de manera vacía, a que todos nos sacrifiquemos sin hacer distinciones, sabiendo que hay personas que quedaron muy mal paradas, no tiene ningún sentido.
Multitudes personales
—En su libro (una compilación de ensayos, crónicas y aforismos publicados a lo largo de su vida) habla de la generación del 55, su generación. ¿Cuál cree que es su rol a la hora de pensar y actuar frente a los cambios propuestos desde el estallido social y hoy por el plebiscito constitucional?
Una generación no significa que todos los que nacieron el 55 estén más o menos cortados por una sensibilidad homogénea, ese texto lo publiqué en la revista Apsi el año 86, cuando yo tenía 31 años, y produjo mucha identificación en pares. La del 55 es la generación de la Reforma Universitaria del año 67, la que después ocupó puestos de poder durante la Concertación. Es una generación que se perdió la fiesta [de las revoluciones en el continente] y que, al perdérsela, la mitificó también; es decir, el vacío de una fiesta a la que llegó tarde lo compensó llenando ese vacío con lírica y épica que ninguno vivió del todo. ¿Qué es lo que yo creo que pasa ahora con esta generación? En términos de propuestas, yo creo que no es fácil, o sea, terminó siendo muy heterogénea esa generación, la misma gente que formó parte de una sensibilidad más o menos convergente en los años setenta u ochenta, en los años noventa empezó a abrirse en distintas ramas: gente que se dedicó a hacer plata de frentón, gente que se metió en la política con vocación, gente que se metió en la política como gran bolsa de trabajo bien remunerada, gente que se cuadró con el “progresismo” de manera muy fuerte y con poca apertura, gente que se mantuvo en una especie de izquierda incondicional e hizo de su propia condición de outsider una bandera, un motivo de autoreivindicación. Creo que es una generación que tiene que mojarse las patitas, tiene que entrar a discutir, tiene que ver cuál es el valor de la experiencia, cuál es el valor de haber transitado por distintas perspectivas, qué se puede aportar. Tiene que ser servicial.
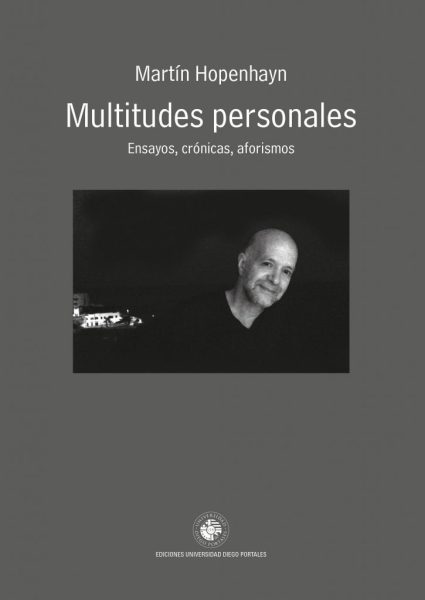
—Es relevante eso, pues si bien hay una necesidad de revitalizar la política, cambios profundos como los que exige la sociedad no van a ser construidos solamente por personas jóvenes o muy jóvenes.
Sí, ahí hay aspectos frente a los que a la generación mía le cuesta mucho tomar posiciones, y a mí también. Por ejemplo, ahora que se ha dado lo que se llama “las políticas de cancelación”, esta especie de, a como dé lugar, llegar a lo políticamente correcto. A mí me cuesta mucho pronunciarme frente a eso, me cuesta mucho. Mi corazón, mi adhesión espontánea, y yo creo que además a conciencia, porque me tocó vivir la dictadura, es el sentido común del pluralismo. O sea, renunciar al pluralismo ideológico, al pluralismo en valores, ya es imposible.
—La reflexión académica y la investigación habían encendido muchas alertas sobre el malestar en Chile. Usted lleva años en eso, el informe del PNUD de 2017 hablaba sobre las tensiones sociales. ¿No es un poquito decepcionante que las decisiones en materia de políticas públicas estén tan divorciadas de lo que propone el mundo de la investigación y la reflexión crítica?
Sí, pero creo que hay responsabilidad en ambos lados. Es un desperdicio total, es decir, pienso en países europeos y en Estados Unidos, donde hay mucho más flujo entre estos mundos. Yo creo que hay una responsabilidad, por un lado, claramente desde la política, por regirse mucho más por ritmos electorales y por programas para captar audiencias. Hay una especie de anquilosamiento de la clase política, de pérdida de apertura, de estar como enfrascados en una especie de Club de La Unión de la política, pensando que lo real es lo que se conversa entre ellos. Desde el lado de la academia, sí ha habido algunos esfuerzos, pero desde la academia se convirtió en un gesto propio, casi un gesto de epistemología política, no abrir vasos comunicantes con la política, una especie de purismo en el cual podría haber casi un efecto de contaminación. La academia también ha tenido sus propias reglas del juego, que son las reglas del paper, las reglas de las becas, las reglas de los rankings, que son las reglas, sobre todo, de la investigación.
—¿Hay alguna posibilidad de reencontrar esos mundos hoy?
Yo creo que sí. Hay algunos referentes académicos, pero son muy pocos, o sea, no sé, en sociología, Carlos Ruiz, Tomás Moulian ya no lo es como lo fue en su momento, por un tema de generaciones, y puede haber dos más, tres más, pero son muy pocos. Además, son como islotes, porque incluso dentro del mundo académico hay mucha atomización, es decir, los profesores están cada uno cuidando su parcela, su tienda.