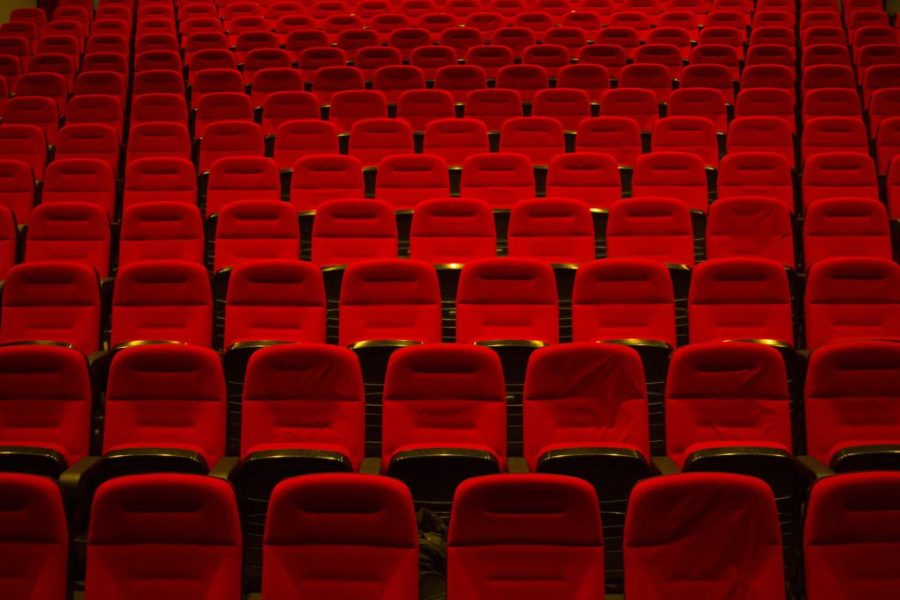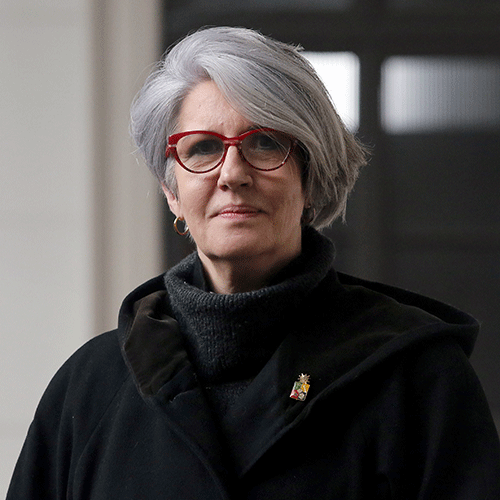Por Lina Meruane
Tal vez recién ahora estemos empezando a comprender que el fascismo sólo se había dormido y resbalado de sus múltiples sillones presidenciales a lo largo del continente, a lo ancho del planeta; al caer volvió a despertar, se quitó la gorra militar y los bototos, se desempolvó el trasero, se puso una chaqueta, se apretó el nudo de la corbata, se sacudió el pelo lleno de canas y se instaló detrás de las cortinas a hacer de las suyas: influenciar (cuando no comprar) a los políticos de turno, dictar la continuidad de las políticas neoliberales y seguir propagando sus ideas a través de unos medios que continuaba controlando, a la espera de un momento más propicio, soñando volver a tomarse el sillón, esta vez por las urnas.
Pero tal vez no debamos llamar fascismo a esto que estamos viendo aparecer. Ya no se trata de la misma derecha fascista que conocimos y sufrimos y creímos definitivamente derrotada cuando los militares volvieron a sus regimientos y se precipitó la marea de gobernantes que prometían, usando la plataforma de un populismo de izquierdas –un populismo inclusivo–, trabajar por y para el pueblo y unir el continente para fortalecerlo ante las agendas usureras del capitalismo planetario.
Y tal vez debimos prever que ese halo rosado que cubrió el mapa latinoamericano a inicios de este siglo no iba a durar: hubo altos pero también hubo bajos en esos gobiernos que apostaron a revertir el racismo, la pobreza y la creciente desigualdad provocada por décadas de neoliberalismo. Los problemas económicos no fueron pocos y la oposición de las élites, enorme. Algún líder de esa izquierda desconfió de las élites que tenía alrededor o de la veleidad de sus propias bases o se enamoró del trono y no quiso abandonarlo y se alargó en el poder, desconociendo el pacto de la alternancia y, sobre todo, la necesidad de abrirle paso a los sucesores.
Tal vez sea cierto, pienso con tristeza, que algunos se dejaron llevar por ese poder al que nunca habían accedido, que no estuvieron a la altura de sus promesas, que tuvieron que transar en espacios políticos históricamente turbios donde siempre hubo transacciones ilícitas. Que fue por ahí que salieron sus contendores, a difamarlos, a denunciarlos por hacer las mismas cosas que ellos mismos habían hecho. Sea como fuere, sin que lo avizoráramos se invirtió la marea y en su reflujo apareció una derecha distinta, una derecha que había comprendido ciertos trucos del populismo y estableció el suyo propio –un populismo excluyente que asociamos con el fascismo por falta de mejores términos.
Tal vez no debiéramos usar esa palabra equívoca para nombrar lo que se nos viene encima: una derecha tan racista, clasista, nacionalista y desvergonzadamente misógina como la de antaño, aunque no golpista. Una derecha que fue fraguando discursos de odio, que fue alimentando a su base de inquina y de desprecio por los otros que no eran sus iguales. Todo eso mientras creíamos que estábamos pudiendo reconocer a los demás en su diferencia y cuidar el modo de nombrar a los demás deshaciéndonos del insulto y la humillación, es decir, creyendo, acaso ingenuamente, que habíamos aprendido el valor de cuidar del otro que vive, trabaja y sueña entre nosotros y como nosotros. Ahora comprendemos que estábamos equivocados, equivocadas: alguien estaba concitando el odio a nuestras espaldas.
Eso es lo que llevaba años haciendo, por ejemplo, la derecha en los pueblos y los campos y hasta en los rincones más desolados (y armados hasta las muelas) de los Estados Unidos. Tal vez ese trabajo previo explique que Donald Trump, haciendo estallar ese odio, subiera en las encuestas y se tomara la presidencia (sin el voto popular pero con un gran margen de votantes blancos de la derecha conservadora, supremacista, religiosa). Y de un momento a otro, a grito pelado, a golpes incesantes de tuiter, cambiara las reglas del juego político e hiciera lo que quisiera respaldado por el partido que lo había hecho presidente. Como un espejismo pesadillesco y sureño algo similar ha sucedido con Jair Bolsonaro, un deslenguado diputado de derechas que aprovechándose del trabajo sucio hecho por otros se convirtió en el nuevo presidente de Brasil.
Y si digo que tal vez fascismo no sea la palabra adecuada es porque lo que conocimos como fascista era un movimiento idealista de entre-guerra, modelado sobre las virtudes de un pasado que se oponía a las dos utopías racionalistas y materialistas lanzadas hacia el futuro: la comunista y la capitalista. El fascismo europeo del siglo pasado era contrario tanto a la arenga transnacional comunista como a las ansiedades privatizadoras del sistema capitalista que tanto defienden Trump, Bolsonaro y tantos líderes de la derecha recalcitrante. Siguiendo resumidamente ciertas hipótesis del historiador Christopher Browning, veo, con él, que hay “preocupantes similitudes pero igualmente preocupantes diferencias” entre la actualidad estadounidense (y tal vez muy pronto la brasileña) y el fascismo del pasado. Menciono las más estremecedoras para marcar esos parecidos pero también las claras desviaciones capitalistas que no son las del fascismo de antaño. En común hay varias. El aislacionismo en política exterior y la estigmatización de los aliados. La exaltación del nacionalismo blanco, del hombre blanco (ario, anglosajón, criollo) y a veces también de la mujer blanca. Una misoginia validada por algunas de esas mujeres. El cierre de fronteras y el acoso a la migración. La negación de todo principio humanitario. La valorización del orden por sobre la ley. Y con ciertas variaciones están el asesinato “preventivo” del hombre negro, la criminalización del hombre negro, el masivo encarcelamiento y la esclavización del hombre negro en prisiones privadas de alto rendimiento, así como la conveniente supresión del voto negro. La redistribución de los distritos de votación. Los pactos con la empresa privada para que financien, ya legalmente, los partidos que luego los recompensarán. Los ataques a la prensa libre y la manipulación de los hechos. La normalización y la propagación de discursos del odio. La destrucción de las instituciones, los fundamentos y las normas democráticas que existen para mantener un equilibrio entre los poderes del Estado. Son todas parte de la agenda de una derecha cada vez más feroz y “alternativa” que consiente el totalitarismo sin comprender (o tal vez comprendiéndolo, ciertamente aplaudiéndolo) que eventualmente el presidente pueda prescindir del partido y hasta de la gente que lo apoya.
Hasta ahí la cercanía con el pasado fascista que tal vez no sirva para entender hacia dónde vamos. Hay “preocupantes diferencias”, advierte el mismo Browning, diferencias que importa examinar. Porque si el fascismo europeo celebró las políticas antidemocráticas que estaba llevando a cabo entonces, hoy no parece hacer falta esa celebración. Lo que hay hoy –y tal vez este sea un mejor concepto– es lo contrario, la utilización de la democracia como escudo legitimador de un nuevo totalitarismo. Es decir, la aparición de una democracia “vacía” de la que no queda más que el armazón, una democracia eufemísticamente llamada “de baja intensidad” como la que se ha instalado en Estados Unidos, Rusia, Turquía, Hungría, Filipinas, y yo agregaría Israel, y hacia la que se dirigen Brasil (cuyo presidente no ha asumido todavía) y tal vez Argentina, cuyo presidente tiene a Trump de modelo, y Chile, si nuestro país continúa violentando a la comunidad mapuche tras el uso ilegítimo pero “legal” de la ley antiterrorista, y manipulando criminalmente la verdad de los hechos.
Estas democracias falseadas, estos simulacros de democracia amparados en la mentira ya no necesitan que la oposición desaparezca, sobre todo si esa oposición ha sido cómplice del establecimiento y mantención de la trama neoliberal (como ha señalado el cientista político Rodrigo Karmy para el caso chileno) y si esa oposición está dividida o desarticulada, como suele encontrarse la oposición tras una derrota electoral. A estos regímenes les sirve tener de enemiga a la oposición, culparla de todo, declararse víctimas de sus ataques (Bolsonaro subió su puntaje gracias a una puñalada paradójicamente enviada por “orden de Dios”). Sobre todo les sirve para legitimarse, a estos nuevos regímenes, mantener elecciones que los aseguren en el poder. (Esto ya lo habían entendido los dictadores latinoamericanos de antaño, hasta Pinochet, mi ejemplo más cercano, buscó legitimarse por la vía electoral). Para lo mismo parece estar sirviendo hoy la prensa opositora (que en Chile siempre ha sido precaria y es, hoy, casi inexistente): controlar la prensa, censurarla como antes, se ha vuelto innecesario: esa prensa puede ser explotada con fines políticos, asegura Browning. Acusarla de engañosa levanta las iras de la base mientras la marejada de noticias (en efecto) mentirosas y de hechos (en efecto) manipulados, provenientes de presidentes-mentirosos-en-serie han contaminado de tal manera el flujo de información que la verdad se ha vuelto irrelevante para formar opinión pública.
Dentro de esa irrelevancia, de la oposición, de los medios, de la democracia como la conocimos, se levanta una violencia sin precedentes. Porque como señala Karmy en unas líneas contundentes: “la violencia que quiere ser legítima es aquella que se realiza en y como democracia”. Y es precisamente esa violencia la que está devorando lo que todavía queda en pie.