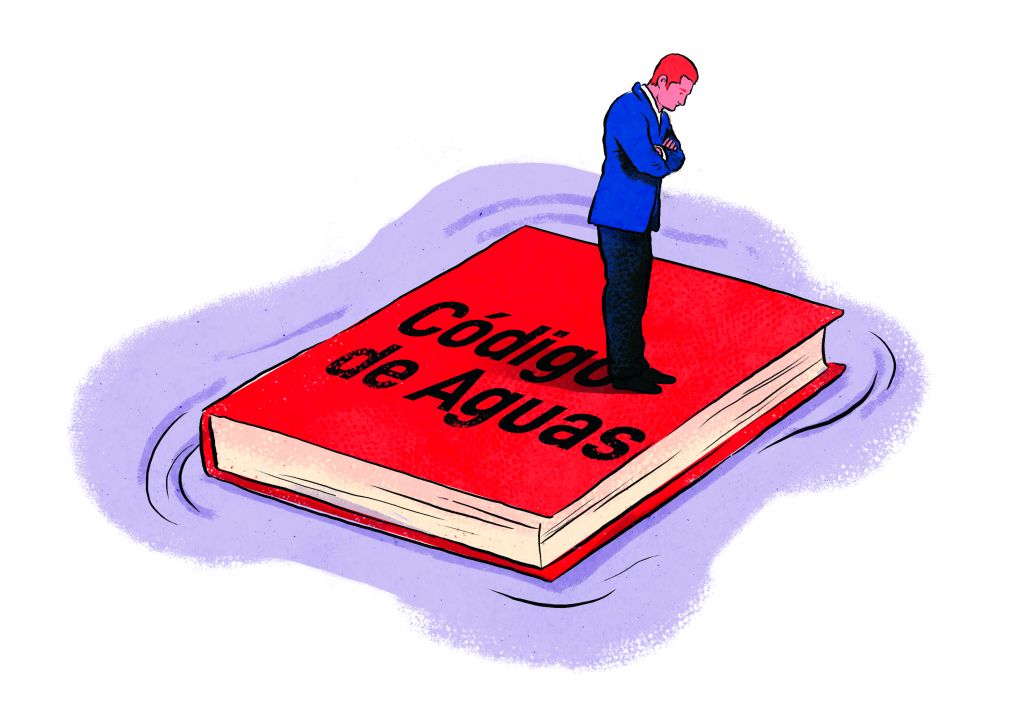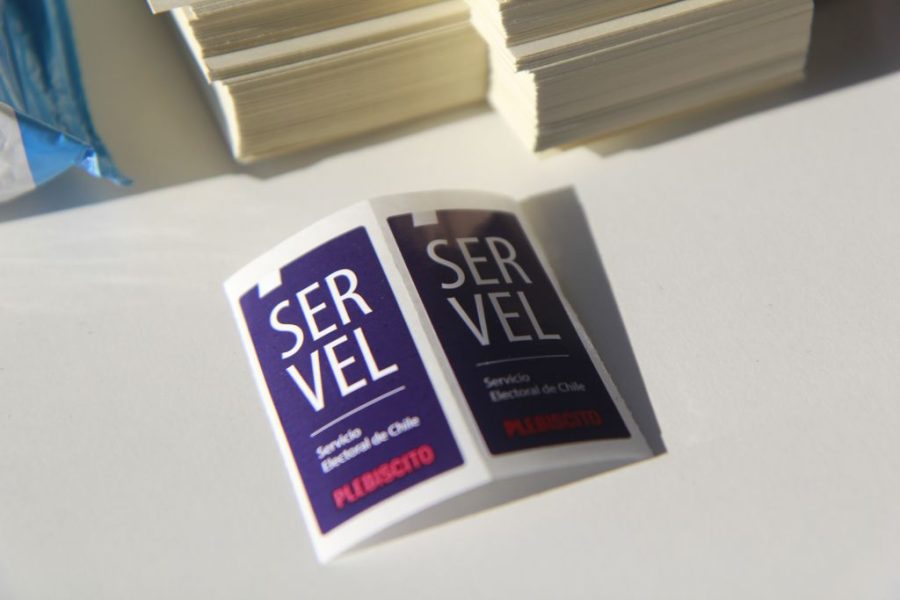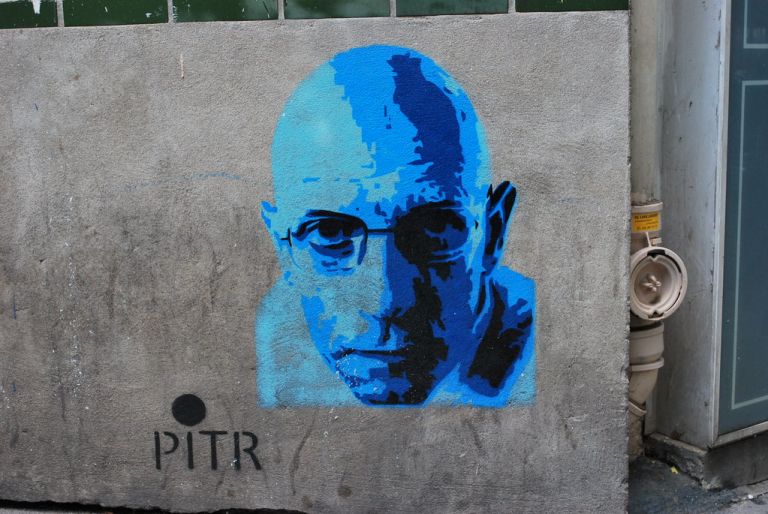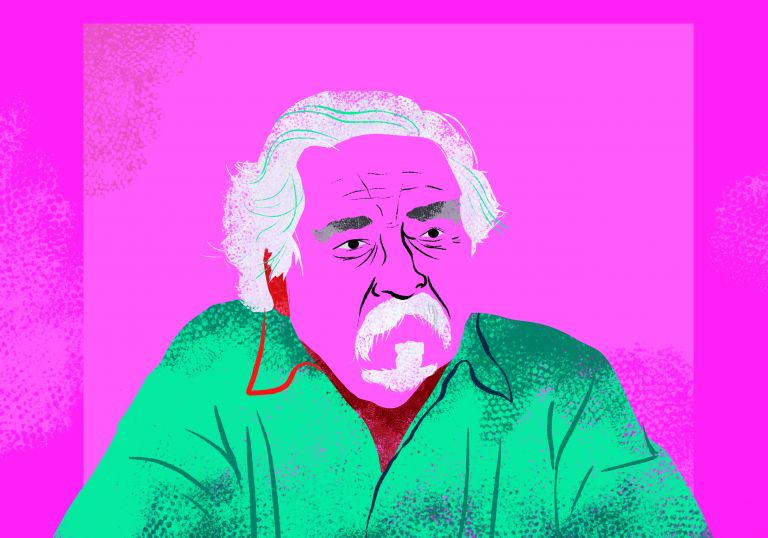Parece existir consenso en que hay que modificar el Código de Aguas, no solo para corregir las incongruencias que existen entre este cuerpo legal y la Constitución, sino también para considerar aspectos como el cuidado de glaciares, los efectos del cambio climático y varios ámbitos que van más allá del uso agrícola, como la minería, la producción industrial, la prestación de servicios públicos y otras materias relativas a la contaminación por efectos del uso indiscriminado de agroquímicos y de fertilizantes.
Por Roberto Neira
El agua cumple tres roles esenciales para la sostenibilidad del desarrollo planetario: permite y asegura la vida y la salud de las personas, permite la sostenibilidad del desarrollo económico y asegura la sustentación de los distintos ecosistemas mundiales. A pesar de este papel insustituible para la vida en el planeta, se está convirtiendo en un recurso cada día más escaso y susceptible de recibir contaminación, tal como lo hacen el suelo y el aire.
Esta escasez se hace más patente si consideramos que el agua dulce solo representa el 3% del agua existente en el planeta y que solo el 0,6% está disponible para uso humano. Basta con señalar que cada persona requiere diariamente de dos a cinco litros de agua para beber, y de 3.000 a 5.000 litros para producir los alimentos que consume.
Solo en el último medio siglo el agua ha sido considerada como un recurso escaso para la humanidad, lo que ha ocurrido en la medida en que su consumo ha ido creciendo a ritmos insostenibles en relación con la real disponibilidad, provocando un deterioro creciente de las cuencas hidrográficas del mundo. A ello se ha sumado el efecto del cambio climático, el cual está aumentando los períodos de sequía, concentrando la distribución anual de las precipitaciones y generando eventos meteorológicos extremos y catástrofes naturales, que no eran frecuentes, por lo menos, desde que se tiene registros climáticos.
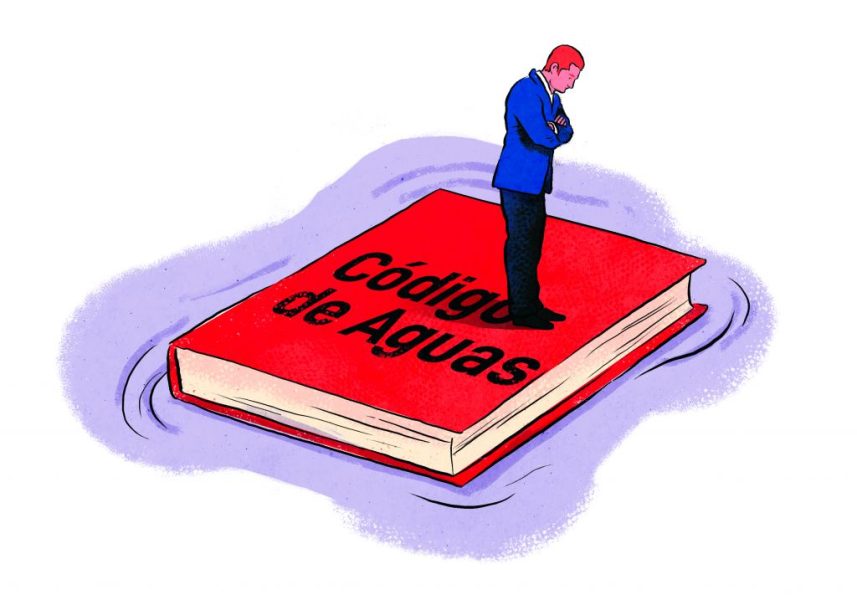
A nivel global, la agricultura es el sector que más agua dulce demanda —cerca del 80% del total—, y empieza a enfrentar serios problemas para su crecimiento sostenible. Chile no está ajeno a esta situación, donde la agricultura es uno de los sectores más afectados. Un informe publicado en agosto de 2019 por el Instituto de Recursos Mundiales —organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, dedicada a investigar la administración sostenible de los recursos naturales—, señala que Chile se sitúa en el lugar 18 entre 164 países que poseen un alto nivel de estrés hídrico en su agricultura, siendo el único país latinoamericano que está en esta condición. Alrededor de un tercio de los cultivos de riego enfrentan estrés hídrico alto. Dado que el agua de riego generalmente proviene de las mismas fuentes que se utilizan para los hogares y para los servicios de energía, minería y otros, en un escenario de bajo suministro y de alta demanda, surge una brutal competencia por el agua, especialmente cuando su gestión es deficiente.
En Chile, hay un acoplamiento claro entre el crecimiento y desarrollo con el uso del agua. En los últimos 30 años, el producto creció más de tres veces, estimándose que aproximadamente el 60% del PIB, especialmente el sector exportador, depende del agua. Estudios realizados por nuestros académicos durante más de 30 años señalan que el fenómeno de disminución de precipitaciones y aumento de temperaturas, que se manifiesta en gran parte de Chile producto del cambio climático, agudizará el problema. Por ello, una de las tareas fundamentales que enfrenta el Estado chileno actualmente es definir una Política Nacional de Recursos Hídricos, que permita optimizar el uso del recurso para minimizar los déficits.
Esta tarea, sin embargo, es compleja y requiere de las mejores capacidades técnicas y de acuerdos políticos basados en una mirada de largo plazo y que tome en cuenta la historia. Una de las cuestiones mas importantes es que el Derecho de Aprovechamiento de Aguas es un derecho que otorga al titular el uso, goce y disposición de las aguas. Es interesante hacer notar que los Códigos de Agua de Chile, de 1951, 1967 y 1981 han definido al agua como un bien nacional de uso público.
Hoy estamos en plena discusión para reformar el Código de Aguas vigente, pero esta discusión deberá hacerse a la luz de la nueva Constitución Política del Estado, ya que ella deberá contener modificaciones importantes que posibiliten cambiar el Código de Aguas. Ello, porque que la actual Constitución señala que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Esta disposición está en abierta contradicción con lo señalado precedentemente, ya que el Código de Aguas señala que el agua es un bien nacional de uso público.
Las reformas que requiere el Código de Aguas deben propender a priorizar el consumo humano, preservar el patrimonio ambiental del país y aumentar las potestades del Estado para controlar el cumplimiento de las normativas. Una de las limitaciones principales del actual sistema es que la gestión del agua no está integrada a nivel de cuencas, y las capacidades de gestión del recurso resultan muy asimétricas a lo largo del país. En este escenario, se dificulta hacer frente a la progresiva competencia por el agua, a la creciente contaminación de sus fuentes y, en general, la creciente demanda sobre los recursos hídricos.
El actual Código de Aguas no facilita la gestión adecuada del agua, ya que considera que el agua es un bien económico, pero el único instrumento económico que consagra es el del mercado del agua. No hay ni cobros por su uso, ni impuestos específicamente vinculados al agua, ni pagos por descargas de aguas servidas. En general, puede decirse que existe una gratuidad en la mantención o tenencia del recurso, en su uso y en la generación de efectos externos. De acuerdo con el actual Código, se otorgan a particulares Derechos de Aprovechamiento perpetuos, además, tanto los derechos concedidos por el Estado como los reconocidos por este gozan de una amplia y fuerte protección y están amparados, como ya se ha dicho, por las garantías constitucionales relativas a los Derechos de Propiedad. Este es un caso único en los países de la región y constituye una limitación seria para hacer modificaciones al Código de Aguas, el cual consagra, además, una total y permanente libertad para su uso, pudiendo los titulares de los derechos destinarlos a las finalidades que deseen; transferirlos en forma separada de la tierra para utilizarlos en cualquier otro sitio y uso; y, comercializarlos a través de negociaciones típicas de mercado, como venderlos, arrendarlos o hipotecarlos.
Parece existir en el país concordancia en que hay que modificar el Código de Aguas, no solo para corregir las incongruencias ya señaladas entre este cuerpo legal y la Constitución, sino también para considerar aspectos que no están incluidos, como el cuidado de glaciares, los efectos del cambio climático y varios ámbitos que van más allá del uso agrícola, como son el uso del agua para la minería, producción industrial, la prestación de servicios públicos (agua potable, por ejemplo), la disposición de las aguas servidas y otras materias relativas a la contaminación por efectos del uso indiscriminado de agroquímicos y de fertilizantes.
Por ultimo, el Código de Aguas debe hacer que el Estado asuma un rol mucho más preponderante en la fijación de políticas publicas inclusivas, coherentes y que estimulen la inversión privada. Para ello se requiere elaborar un plan de desarrollo de largo plazo y que garantice la equidad en la distribución del agua, priorice su uso, dote al Estado de herramientas de diagnóstico y control que estimulen el uso de nuevas fuentes de agua —como la desalinización— y que incentive la investigación agrícola para desarrollar técnicas más eficientes de riego, plantas más resistentes a la sequía y sistemas de cultivo menos dependientes de los avatares climáticos.
Una parte importante de la crisis hídrica que está viviendo la agricultura chilena deriva de la falta de inversión en infraestructura de riego. Los 35 embalses regulatorios existentes en el país, que han sido construidos por el Estado en casi su totalidad, solo regulan el 30% de las aguas disponibles para riego en el país.